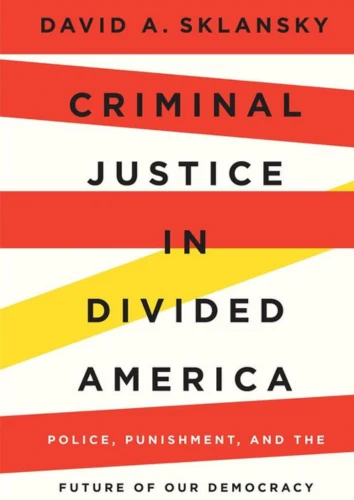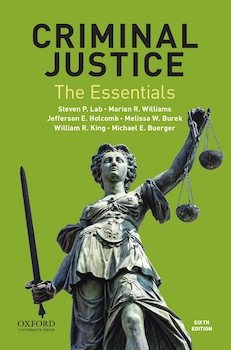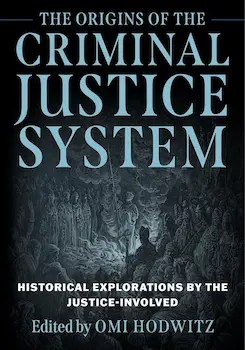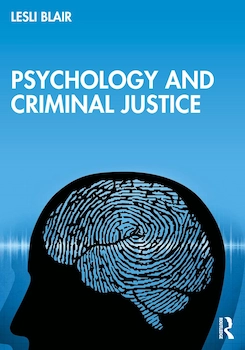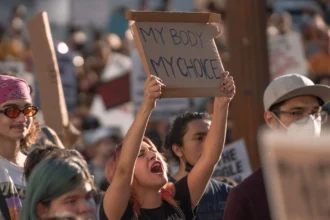Poco después de las recientes elecciones, el New York Times informó sobre los resultados de un nuevo estudio que documenta un pesimismo profundo y generalizado entre el público estadounidense, que atraviesa líneas ideológicas. Solo una cuarta parte de los estadounidenses cree que los mejores días del país están por venir, y solo uno de cada diez piensa que el gobierno los representa bien. Esto es cierto tanto para los seguidores de Trump como para la mitad del país que votó en su contra. "En cierto sentido", concluye el informe, "es en los profundos acordes de desconfianza donde los estadounidenses parecen más unidos".
Serge Schmemann, miembro del consejo editorial del Times, que escribió sobre el estudio, lamentó que este “dejara sin respuesta la desgarradora pregunta que debemos resolver si queremos mejorar las cosas: ¿Por qué? ¿Por qué ha caído América en el profundo malestar cuantificado por este estudio? ¿Por qué estamos tan decepcionados de nuestro país, nuestro gobierno, nuestras perspectivas? ¿Por qué hay tanto odio en nuestro discurso civil?”
Es difícil pensar en un área de política interna, además de la justicia penal, donde la democracia estadounidense haya fallado de manera tan espectacular en las últimas décadas, o con peores consecuencias.
Ofrezco una respuesta parcial en mi nuevo libro, Criminal Justice in Divided America: Police, Punishment, and the Future of Our Democracy. Los fracasos del sistema legal penal ayudaron a impulsar la política estadounidense hacia el populismo, la polarización y el pesimismo. Del mismo modo, las reformas adecuadas no solo pueden hacer que la policía, la fiscalía y el castigo sean más justos y eficaces; también pueden ayudar a reconstruir la democracia estadounidense.
La política del crimen desde Goldwater hasta Trump
Es difícil pensar en un área de política interna, además de la justicia penal, donde la democracia estadounidense haya fallado tan espectacularmente en las últimas décadas, o con peores consecuencias. Es difícil sentirse optimista sobre el país cuando falta confianza en que las herramientas más contundentes del gobierno—la policía y las prisiones—se utilizarán de manera justa y para mantenerte seguro.

Cuando el Partido Republicano comenzó su largo camino hacia el populismo de derecha a finales de la década de 1960, ningún tema alimentó más el descontento conservador que el fracaso del gobierno para proporcionar “ley y orden”. La política del crimen fue el núcleo de la fallida campaña presidencial de Barry Goldwater en 1964 y ayudó a impulsar las victorias posteriores de Richard Nixon y Ronald Reagan. Para la década de 1980, los demócratas estaban compitiendo con los republicanos para proponer las políticas más severas contra el crimen, y los resultados eventuales fueron los desastres de el encarcelamiento masivo y la militarización excesiva de la policía.
La política del crimen siempre ha sido, en parte, una forma de hablar sobre la raza.
Esos desarrollos llevaron, en el verano de 2020—durante una pandemia, nada menos—a las protestas y disturbios cívicos más extensos que el país había visto en décadas. También llevaron al desprestigio total de lo que había sido un programa extraordinariamente prometedor de reforma policial: el movimiento de policía comunitaria. Los puentes que habían tardado un cuarto de siglo en construirse entre los departamentos de policía y los vecindarios minoritarios se derrumbaron de repente.
El nivel de confianza en las fuerzas del orden alcanzó niveles históricos mínimos de los que apenas está comenzando a recuperarse. Al mismo tiempo, los ataques contra la policía han parecido a muchos estadounidenses ataques irresponsables contra la seguridad y la moralidad. Los votantes enfurecidos por el crimen y el desorden público han destituido a fiscales “progresistas” considerados demasiado indulgentes o demasiado anti-policiales, a menudo pocos años después de que estos mismos fiscales fueran elegidos precisamente por prometer penas menos severas y un mayor escrutinio de las fuerzas del orden.
La política del crimen siempre ha sido, en parte, una forma de hablar sobre la raza. Pero las tasas de criminalidad realmente se dispararon en las décadas de 1960 y 1970, y el miedo al crimen traspasó las divisiones raciales, tal como lo hace hoy. Esta es una de las razones por las que el Partido Republicano, y Trump en particular, ganaron un apoyo significativo entre los afroamericanos y los latinos entre su primera elección como presidente en 2016 y su segunda en 2024.
En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, los votantes republicanos dijeron a los encuestadores que les importaba más “la ley y el orden” que luchar contra el “woke”. Y incluso en California, donde los latinos superan en número a los blancos y el Partido Demócrata tiene prácticamente asegurados los cargos estatales, los votantes en 2024 aprobaron una iniciativa que aumentaba las penas por robo y posesión de drogas, rechazaron una enmienda constitucional estatal que prohibía el trabajo forzado en las cárceles y revocaron a dos fiscales progresistas: uno en Los Ángeles, de inclinación demócrata, y otro en el profundamente demócrata condado de Alameda.
El veneno de la vigilancia policial abusiva
Las tasas de criminalidad están influenciadas por muchos factores más allá de la aplicación de la ley. De hecho, la sabiduría convencional entre académicos e incluso muchos jefes de policía a finales del siglo XX era que la aplicación de la ley no tenía ninguna influencia; ni variar el número de agentes ni cambiar sus estrategias y tácticas de vigilancia parecía tener algún efecto en las tasas de criminalidad.
![Detroit police officers clash with African-American residents during the 1967 riots, a pivotal moment in the city's history of racial tension and criminal justice disparities. [Photo: Lee Balterman]](https://politicsrights.com/wp-content/uploads/2024/11/Criminal-justice-in-the-1960.webp)
Pero ahora hay buenas pruebas de que el crimen puede reducirse con el tipo correcto de vigilancia policial, una que se base en una amplia consulta y construcción de confianza con una amplia representación del público. Esto es prácticamente lo opuesto al tipo de vigilancia “profesional” que se había convertido en estándar en los Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970.
Gran parte del impulso para los disturbios de las décadas de 1960 y 1970 provino de las políticas y prácticas de las instituciones de justicia penal.
Obviamente, la mala vigilancia policial no puede llevarse toda la culpa por las altas tasas de criminalidad de finales de los años 60 y los 70, y mucho menos por el giro hacia la derecha del Partido Republicano, el eventual ascenso de formas divisivas de populismo en los Estados Unidos o la extrema polarización que ahora plaga nuestra política. Pero contribuyó a todos estos problemas, y no solo por su ineficacia.
El mayor problema con la policía en los años 60 y los 70 no fue su incapacidad para reducir el crimen, sino su trato abusivo y frecuentemente brutal hacia los afroamericanos, miembros de otras minorías raciales y manifestantes políticos. Los disturbios urbanos generalizados de las décadas de 1960 y 1970 casi siempre se desencadenaron por una confrontación entre agentes y un automovilista negro, un sospechoso negro o una multitud negra. Y muy a menudo fue una confrontación que involucraba violencia policial.
Conoce los libros de nuestros colaboradores
Pero no fue solo la vigilancia policial lo que provocó los disturbios de los años 60 y 70. Fue el sistema legal penal en su conjunto: vigilancia abusiva; además del fracaso de las agencias policiales, fiscales y tribunales para responsabilizar a los agentes infractores; además del fracaso más amplio del sistema legal para actuar, como lo expresaría una generación posterior de activistas, como si las vidas negras importaran.
Gran parte del impulso para los disturbios de las décadas de 1960 y 1970 provino así de las políticas y prácticas de las instituciones de justicia penal: la policía en particular, pero también los fiscales, jueces y jurados. Y es difícil exagerar las consecuencias políticas de los disturbios de las décadas de 1960 y 1970, tanto a corto plazo como en las décadas siguientes. Más que ningún otro evento, podrían haber sido los disturbios los que galvanizaron la política conservadora en los años 60 y permitieron que el crimen y la vigilancia se convirtieran en el principal tema interno al finalizar la década.
La espiral del miedo
El crimen, los disturbios y la política de la ley y el orden en las décadas de 1960 y 1970 no solo dieron inicio al movimiento conservador moderno; también impulsaron la adopción de políticas punitivas que, a largo plazo, contribuyeron a dividir el país y sentaron las bases para el ascenso del populismo de derecha.

Irónicamente, gran parte de la legislación responsable de la militarización de la policía y del crecimiento explosivo de las poblaciones carcelarias en las últimas décadas del siglo XX no fue propuesta por los republicanos, sino por demócratas, quienes estaban decididos a no ser vistos como débiles frente al crimen. Sin embargo, aunque las penas más largas y la vigilancia más agresiva se suponía que permitirían a los estadounidenses vivir con menos miedo, tuvieron el efecto contrario, en parte porque en su mayoría no redujeron el crimen, y en parte porque las nuevas políticas, y la retórica que las rodeaba, cambiaron la forma en que los estadounidenses pensaban sobre el riesgo, la seguridad y el papel del gobierno.
Necesitamos reemplazar el compromiso con la soberanía popular por un compromiso con el pluralismo democrático.
La guerra contra el crimen ayudó a inculcar una nueva y mayor preocupación por la seguridad, un miedo generalizado a la victimización y la idea de que un trabajo central del gobierno era mantener a las personas buenas separadas y protegidas de las malas.
El sociólogo David Garland llamó a esto la “cultura del control.” Cuando Donald Trump lanzó su improbable campaña presidencial en 2016 atacando a los “violadores” y traficantes de drogas que, según él, ingresaban ilegalmente a los Estados Unidos, cuando centró su campaña en la promesa de construir un “gran y hermoso muro” a lo largo de la frontera con México, cuando se autodenominó “el candidato de la ley y el orden” y luego “su presidente de la ley y el orden,” se presentó como la apoteosis de la cultura del control, y como un producto directo, aunque tardío, de la política del crimen de las décadas de 1960 y 1970.
La polarización venenosa en los Estados Unidos de hoy y la continua amenaza del populismo autoritario no pueden ser atribuidas únicamente a la política del crimen en los últimos cincuenta años, ni a los fracasos y patologías de la vigilancia, el enjuiciamiento y el castigo. Pero es difícil identificar otro conjunto de temas que haya contribuido de manera tan fuerte y continua al giro hacia la derecha del Partido Republicano en las últimas décadas del siglo XX, al posterior ascenso de Trump y su movimiento MAGA, y a la división y enemistad que caracterizan ahora nuestro discurso nacional.
Para que las reformas del sistema de justicia penal tengan éxito, necesitan tomarse en serio la complejidad de la sociedad estadounidense.
La vigilancia, el enjuiciamiento y el castigo no rompieron la democracia estadounidense por sí solos, pero causaron gran parte del daño, primero al no proporcionar una protección adecuada contra el crimen y la vigilancia policial abusiva, y luego al duplicar la severidad por el simple hecho de ser severos.
Hubo un destello de esperanza en las políticas de justicia penal en las décadas de 1980 y 1990. Nuevos enfoques de la aplicación de la ley, generalmente agrupados bajo la etiqueta de “policía comunitaria”, reorientaron a los oficiales de una mentalidad de guerrero hacia una mentalidad de guardián, y los alentaron a trabajar con sus comunidades locales y responder a sus inquietudes. A diferencia de las draconianas sentencias de prisión adoptadas en esa época, y a diferencia de las tácticas y equipos militarizados que los departamentos de policía adoptaron al mismo tiempo que promovían la policía comunitaria, la policía comunitaria realmente ayudó a reducir el crimen y el miedo al crimen.
Pero la policía comunitaria fue seriamente socavada por una suposición ingenua de que la “comunidad” podía hablar con una sola voz, y consultar a la comunidad demasiado a menudo significaba consultar solo a dueños de negocios, propietarios y residentes mayores. Una consecuencia fue que los programas de policía comunitaria rara vez abordaron el problema de la violencia policial, que era desproporcionadamente experimentada por los jóvenes. Y la trágica ceguera hacia la violencia policial es una gran parte de la razón por la cual la policía comunitaria finalmente perdió la mayor parte de su apoyo entre los activistas de izquierda.
La policía y el castigo en un país dividido
Hay una lección importante aquí. Para que las reformas del sistema de justicia penal tengan éxito—especialmente en un país tan polarizado como los Estados Unidos hoy en día—deben tomarse en serio la complejidad de la sociedad estadounidense. No pueden depender de la idea de una “comunidad” unificada, o a nivel nacional, de un “pueblo” unificado. Esto significa que, al reflexionar sobre las conexiones entre justicia penal y democracia, no podemos entender la democracia como la simple cuestión de poner al “pueblo” o a la “comunidad” a cargo.

Hay otra razón para rechazar esa comprensión de la democracia: no se adapta al momento político actual. El aumento de la polarización ha hecho que el mito de un “pueblo” unificado parezca cada vez más endeble, y los peligros de ese mito han quedado en evidencia con el surgimiento de formas de populismo que enfatizan la protección de los “verdaderos” estadounidenses contra los extranjeros y las élites.
Necesitamos reemplazar el compromiso con la soberanía popular por un compromiso con el pluralismo democrático: la idea de que la democracia es, en esencia, un conjunto de procedimientos para permitir que personas con puntos de vista y compromisos conflictivos tomen decisiones colectivas de manera justa y pacífica, dejando espacio para los disidentes.
Aquí hay algunas de las implicaciones de esto.
Primero, para que el sistema de justicia penal sea seguro para la democracia—para evitar que ponga en peligro la democracia como lo ha hecho en el último medio siglo—necesitamos hacerlo más efectivo, pero también más justo y humano. Esto significa, por ejemplo, renovar el compromiso con la agenda de la policía comunitaria, pero sin la concepción estrecha y ingenua de “comunidad” que limitó las ambiciones de esos programas y que, con demasiada frecuencia, los cegó ante la escala de la violencia policial y la toxicidad del racismo policial.
Segundo, dado que los procesos están en el corazón del pluralismo democrático, los procesos de justicia penal—including juicios penales, audiencias de sentencia y procedimientos que rigen la libertad condicional, el indulto y la clemencia—deberían evaluarse preguntando si ayudan a avanzar o, en cambio, socavan los objetivos gemelos del pluralismo democrático: la igualdad política y la paz social. Esto significa, por ejemplo, aprovechar mejor la capacidad de los jurados penales para desarrollar hábitos y habilidades de ciudadanía democrática, en parte haciendo que los jurados sean más representativos y aumentando el número de juicios por jurado al reducir la dependencia de las negociaciones de culpabilidad.

También significa atender al costo que el encarcelamiento masivo impone a la igualdad y la paz social, y por lo tanto a las perspectivas de la democracia en una sociedad diversa. Del mismo modo, la salud de la democracia estadounidense también requiere reducir las cargas aplastantes que las sanciones no carcelarias—multas y discapacidades civiles—imponen a las personas condenadas por delitos, cargas que a menudo las mantienen permanentemente excluidas de la plena participación cívica y atrapadas en un ciclo creciente de sanciones por no poder pagar sanciones anteriores.
Tercero, debemos desear que el sistema de justicia penal promueva, o al menos no socave, los valores que sostienen el pluralismo democrático, incluidos el estado de derecho y la verdad objetiva. También debemos desear que el sistema legal penal ayude a sostener, o al menos no debilitar, las instituciones que apoyan estas normas, como los tribunales independientes y una profesión jurídica responsable.
Esto significa, entre otras cosas, replantear cómo los Estados Unidos elige a sus jueces. También significa despersonalizar la clemencia: los indultos y las conmutaciones no deberían ser asuntos de capricho presidencial o de los gobernadores. Y significa abordar el poder excesivo de los fiscales estadounidenses, algo que el movimiento de fiscales progresistas no ha logrado enfrentar, pero que el momento político actual podría permitir abordar de maneras que atraigan apoyo de todo el espectro ideológico.
Una mejor comprensión de la democracia puede ayudarnos a hacer que la vigilancia, el enjuiciamiento y el castigo sean más efectivos, más equitativos y más humanos.
Cuarto, las reformas prometedoras en la justicia penal a menudo han sido abandonadas antes de tener la oportunidad de tener éxito, o justo cuando comenzaban a tener éxito. Particularmente en tiempos de profundas divisiones sociales, por lo tanto, deberíamos buscar reformas potenciales que puedan ganar apoyo a través de líneas raciales, de clase e ideológicas. Afortunadamente, los enfoques de reforma de justicia penal que tienen más probabilidades de éxito si se les da la oportunidad—como un compromiso renovado con la policía comunitaria, una expansión y fortalecimiento del sistema de jurados, restricciones razonables al poder fiscal, y esfuerzos por evitar tanto la severidad excesiva como la indulgencia excesiva en los castigos—también suelen ser aquellos para los que será más fácil construir un consenso político.
Las fallas del sistema de justicia penal estadounidense no son la única razón del estado venenoso de la política en los Estados Unidos. Pero la vigilancia, el enjuiciamiento y el castigo jugaron un papel importante en la creación de esas dinámicas políticas. Por lo tanto, reconstruir la democracia estadounidense requerirá nuevos enfoques para la justicia penal. Y también funciona en sentido inverso.
No podemos resolver la crisis de la justicia penal sin tener en cuenta la crisis de la democracia estadounidense. Una mejor comprensión de la democracia—una basada en el pluralismo democrático en lugar del mito del “pueblo”—puede ayudarnos a hacer que la vigilancia, el enjuiciamiento y el castigo sean más efectivos, más equitativos y más humanos. Y esas reformas, a su vez, pueden ayudarnos a hacer que la sociedad estadounidense sea más auténtica y resilientemente democrática.