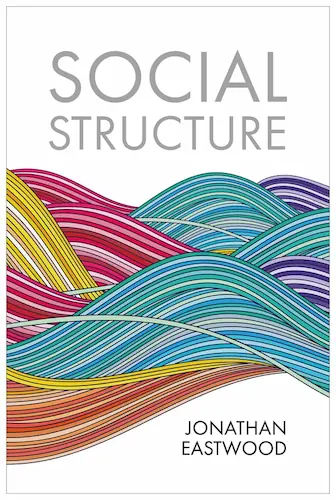Por qué el pensamiento claro sobre las estructuras sociales importa en las políticas públicas
¿Cuántas veces te has sorprendido atribuyendo algo a la “estructura social”, o has escuchado a otros hacerlo? ¿Tenías claro a qué te referías, o era más bien una intuición, una sensación de que fuerzas más profundas estaban actuando bajo la superficie? Usamos estas expresiones con confianza, pero ¿deberíamos? ¿Y existen formas de mejorar nuestra capacidad para saber con precisión a qué nos referimos cuando hablamos de estructuras sociales?
- Por qué el pensamiento claro sobre las estructuras sociales importa en las políticas públicas
- Aclarando un concepto sociológico fundamental
- La enseñanza como fuente de reflexión teórica
- El problema de la vaguedad y por qué importa
- Un marco para las estructuras sociales: relaciones, representaciones y reglas
- De los actos básicos a las estructuras sociales complejas: un enfoque por capas
- De la teoría a la aplicación: repensar los modelos y las políticas a través de las estructuras sociales
- Conectar la sociología y la economía: una complementariedad estructural
- Perspectiva sociológica en el análisis de políticas públicas: un marco pragmático
Estas preguntas no son meramente académicas, ya que la deliberación sobre las políticas y la vida pública suele implicar afirmaciones acerca de las estructuras sociales. ¿Cómo podríamos comprender las desigualdades en salud, las diferencias en el nivel educativo, las distintas formas de acceso a los servicios públicos o los diferentes niveles de participación cívica (y tantos otros resultados de importancia moral) sin un pensamiento claro sobre las estructuras sociales?
Aclarando un concepto sociológico fundamental
Social Structures: Relationships, Representations, and Rules examina lo que podríamos querer decir cuando invocamos este concepto y sostiene que debemos tomar decisiones cuidadosas sobre cómo hacerlo.
Dado que el análisis de las estructuras sociales es el objetivo central de la sociología, esto implica que, a pesar del trabajo valioso y perspicaz que los sociólogos realizan con frecuencia, a menudo falta claridad sobre nuestro concepto más importante.
No prometo una solución universal, sino que ofrezco un conjunto de estrategias pragmáticas para alcanzar una mayor claridad. Invito a estudiantes y colegas a probar un conjunto específico de movimientos conceptuales y a explorar si estos funcionan para ellos.
Los movimientos en sí mismos son mi propia selección, destilación, organización y síntesis de una serie de aportes parciales que han realizado sociólogos clásicos y contemporáneos (sobre los cuales se pueden consultar las referencias en el propio libro).
Los excelentes estudiantes con quienes he trabajado, tanto quienes participaron en el desarrollo de estas ideas como quienes más tarde las leyeron y utilizaron, me dan esperanza de que otros también puedan encontrarlas útiles.
La enseñanza como fuente de reflexión teórica
De hecho, este libro surgió de la experiencia de enseñar. Trabajo en una pequeña universidad de artes liberales con estudiantes excepcionales. Durante la pandemia, nos reuníamos en persona — ¡al aire libre, en una carpa! — dos veces por semana, y una vez por semana grababa una clase en video para repasar material adicional.
Necesitamos identificar tipos básicos de estructura social, los bloques fundamentales de estructuras más complejas, para poder comprender conceptualmente esos conjuntos mayores.
Grabar esas clases en video, sin recibir retroalimentación interactiva, centró mi atención en las ideas que estaba expresando de una manera que me hizo dar cuenta de que, en mi propio pensamiento, había pasado por alto ambigüedades y contradicciones que antes no había notado. Curiosamente, algunos estudiantes con quienes hablé sobre estas cuestiones notaron lo mismo respecto a su propia relación con la teoría en las ciencias sociales.
Este libro creció a partir de las semillas plantadas en esas conversaciones iniciales. Por encima de todo, quería aclarar mi propio pensamiento, porque si uno mismo no piensa con claridad, ¿cómo podría enseñar o investigar con calidad? En segundo lugar, quería ser un mejor docente, capaz de explicar las ideas centrales de mi campo de manera más satisfactoria, y producir un texto que otros pudieran encontrar útil, ya sea para enseñar o para pensar por su cuenta.
El problema de la vaguedad y por qué importa
Quizás el lector piense que este era solo mi problema: que yo no sabía cómo explicar el concepto de forma clara y coherente, pero que otros sí lo han hecho y lo hacen. Tal vez sea así. Pero en el segundo capítulo del libro, reviso varias cosas que los académicos a veces quieren decir cuando invocan estructura social.
Las estructuras sociales que nos rodean en el mundo parecen abrumadoramente complejas.
Es fácil demostrar que el término se aplica con frecuencia de manera tanto vaga como inconsistente. ¿Es eso un problema? Algunos podrían verse tentados a decir que, si esa vaguedad no molesta a nadie, si no genera disonancia cognitiva, entonces quizás no lo sea.
Pero sí nos molesta a algunos, y he comprobado que inquieta a muchos estudiantes, estudiantes serios que quieren entender de qué están hablando, y uno se pregunta cuántos otros habrán abandonado la teoría sociológica al descubrir esa vaguedad en torno a un concepto central (sin mencionar la aparente indiferencia general al respecto).
Además, la aplicación inconsistente del término claramente debería preocuparnos, ya que sin duda genera malentendidos y probablemente reduce la velocidad a la que generamos conocimiento colectivamente.
Por último, y quizás lo más importante, si las estructuras sociales son reales y tienen consecuencias (como la mayoría de los sociólogos creen, y yo ciertamente lo creo), entonces la sociología tiene la responsabilidad de ofrecer explicaciones coherentes y accesibles sobre cómo funcionan. Los gestos vagos pueden generar una ilusión de comprensión, pero no reemplazan el pensamiento claro y riguroso, que sea a la vez exigente y comprensible. Espero que algunas de estas ideas, aunque abstractas —o quizás útilmente abstractas— puedan resultar útiles no solo para los académicos, sino también para responsables de políticas públicas, activistas y miembros del público más amplio que desean reflexionar sobre cómo las estructuras sociales moldean nuestras posibilidades.
Un marco para las estructuras sociales: relaciones, representaciones y reglas
Bueno, ¿cuáles son las estrategias que he reunido? Propongo que pensemos en las estructuras como cosas que se construyen, y que entendamos “social” como una forma de calificar la estructura, indicando de qué tipo particular de componentes está hecha. Las estructuras sociales están hechas de actos interdependientes (eso es lo que significa que algo sea social). Las estructuras sociales que nos rodean en el mundo parecen abrumadoramente complejas. Hay tantos tipos de actos, y están conectados de formas tan complicadas.
Las estructuras complejas se componen de estructuras básicas entrelazadas, tanto entre sí como internamente.
Necesitamos identificar tipos básicos de estructura social, los bloques fundamentales de estructuras más complejas, para poder comprender conceptualmente esos conjuntos mayores.
Idealmente, cualquier esquema conceptual de este tipo debería ser lo más simple posible y clasificar las estructuras sociales básicas de forma que sean exhaustivas y mutuamente excluyentes. Los conceptos del esquema también deberían agrupar las estructuras básicas en categorías que (a) la mayoría de nosotros reconozcamos como reales (en algún sentido) y, si es posible, (b) que la mayoría encontremos comprensibles.
Pensando en las sociedades complejas, es extremadamente difícil lograr todo eso. Mi propuesta no pretende hacerlo a la perfección, pero no he encontrado nada que, a mi juicio, se acerque más. Propongo comenzar considerando que los tipos básicos de estructura son las relaciones, las representaciones y las reglas: las tres R. Las relaciones son cualquier tipo de interacción recurrente (amistad, lazos afectivos, intercambio económico, y muchas más) entre dos o más personas. Las representaciones son cualquier tipo de categorización compartida entre dos o más personas. Las reglas son cualquier tipo de prescripción o prohibición compartida sobre la conducta, que puede ser formal o informal.
De los actos básicos a las estructuras sociales complejas: un enfoque por capas
Podemos hacer que cada una de estas categorías sea más concreta especificando los actos básicos de los que están compuestas. Las relaciones se construyen —de hecho, no son más que eso— a través de actos interdependientes y continuos de afiliación y desafiliación (que, por supuesto, adoptan distintas formas según el tipo de relación).
Las representaciones son actos compartidos o superpuestos e interdependientes de categorización (identificación, es decir, ubicarse a uno mismo en una categoría; y adscripción, ubicar a otros o a cosas en una categoría). Sostengo que las categorías establecidas son “equilibrios” dentro de los múltiples actos de identificación y adscripción en los que se utiliza una categoría determinada.
En la “cima” encontramos estructuras complejas, como el patrón de segregación residencial racial en un vecindario, los patrones organizativos formales e informales de una empresa o entidad gubernamental, o las redes colaborativas de personas e ideas en un campo de trabajo creativo. Las estructuras complejas se componen de estructuras básicas entrelazadas entre sí e internamente. El entrelazamiento interno consiste en tejer estructuras de un mismo tipo (por ejemplo, varios tipos de relaciones que se superponen en una red múltiple; numerosas representaciones compartidas vinculadas como un orden simbólico; conjuntos anidados de reglas que conforman códigos).
El entrelazamiento es la articulación de estructuras complejas de distintos tipos. Por ejemplo, las redes relacionales transportan conjuntos de representaciones compartidas. Las reglas sobre la asociación configuran los patrones relacionales de manera que pueden generar bucles de retroalimentación. En el libro propongo una tipología inicial de formas de entrelazamiento, pero este es un campo enorme donde la teoría novedosa podría desarrollarse con facilidad.
De la teoría a la aplicación: repensar los modelos y las políticas a través de las estructuras sociales
Observa cómo las estrategias propuestas aquí fomentan una teorización abierta. No hay nada de la mentalidad “he descubierto la lógica interna oculta del sistema” de los grandes teóricos del pasado. Pero tampoco acepto la fragmentación conceptual que ha seguido al declive de la gran teoría.
Las estrategias ofrecidas podrían ayudar a lograr una coordinación en torno a un conjunto simple de conceptos que facilite la comunicación, la actualización y el aprendizaje compartido. En otras palabras, no es una teoría, sino un marco para teorizar, y en el libro presento lecturas de varias excelentes etnografías contemporáneas para mostrar cómo se pueden extraer y combinar algunas de sus ideas mediante el uso de las tres R.
De hecho, la segunda mitad del libro se centra en las implicaciones y aplicaciones. El cuarto capítulo trata sobre lo que estas estrategias conceptuales proponen para pensar la explicación en las ciencias sociales, dialogando con destacados filósofos que han escrito sobre explicaciones estructurales y mostrando cómo el mejor trabajo sociológico ya construye teoría novedosa sobre los entrelazamientos, algo que puede ponerse en evidencia si leemos ese trabajo a través de las tres R.
Conoce los libros de nuestros colaboradores
El quinto capítulo se centra en el análisis cuantitativo en las ciencias sociales, diferenciando “estructura” de “contexto” y explorando cómo distintos tipos de modelos convencionales permiten o no estudiar o considerar las variables estructurales. Algunos tipos de modelos eliminan las estructuras mediante controles. Otros las modelan directamente. Pero hay relativamente poca atención, en la ciencia social estadística, a cómo nuestros modelos representan o no las estructuras sociales (excepto en el caso del análisis de redes sociológicas, donde este tipo de reflexión está más desarrollada, aunque a menudo solo con respecto a las estructuras relacionales).
El capítulo final se centra en el análisis de políticas públicas y la evaluación de programas. Su argumento principal es que gran parte del análisis convencional de políticas se basa en un marco teórico muy limitado derivado de la microeconomía. Ese marco es muy útil dentro de sus límites, pero presenta puntos ciegos importantes respecto a las estructuras sociales.
Conectar la sociología y la economía: una complementariedad estructural
Las estrategias para pensar las estructuras sociales expuestas en este libro no son tanto una alternativa competidora como una propuesta complementaria.
Son compatibles con la microeconomía contemporánea y la amplían, ya que ambas perspectivas comparten una orientación hacia el individualismo metodológico. Ambas consideran que los actos intencionados de las personas son la base real de cualquier contexto complejo, sea un mercado u otro entorno. Ambas explican mediante la identificación de mecanismos por los cuales los actos básicos escalan hacia patrones más complejos. La perspectiva sociológica enfatiza cómo los patrones resultantes adoptan forma estructural y moldean los incentivos para actos posteriores.
En consecuencia, espero que los analistas de políticas con orientación económica (que predominan en el campo del análisis de políticas) y sus estudiantes encuentren útiles algunas de estas ideas. De hecho, algunos economistas reconocen cada vez más la importancia de la estructura en red de la vida económica, y las “instituciones” estudiadas durante décadas por los economistas institucionales son claramente estructuras sociales en el sentido en que se usa el término en este libro (son, en efecto, conjuntos de reglas entrelazadas).
Perspectiva sociológica en el análisis de políticas públicas: un marco pragmático
El enfoque sociológico del análisis de políticas públicas que se presenta aquí no es tanto una alternativa como un conjunto de ideas complementarias que pueden incorporarse al análisis causal de las intervenciones, centrándose especialmente en cómo una reflexión cuidadosa sobre las estructuras sociales puede ayudarnos a razonar sobre, y por tanto evaluar, la variabilidad contextual en los efectos de las políticas. Hay implicaciones tanto para la implementación como para la evaluación de políticas.
El hecho de que esta perspectiva sea complementaria no la hace menos importante. Sostengo que el análisis de políticas necesita de la sociología —incluida una teoría sociológica clara y accesible— precisamente porque las políticas se implementan en contextos estructurales sociales, y nuestra capacidad para tenerlos en cuenta depende de nuestra capacidad para razonar con claridad sobre ellos.
Como espero que el libro deje claro, la justificación que propongo es pragmática y provisional. El enfoque no se presenta como una solución estática a un problema persistente, ni como la única, sino como una serie de pasos de pensamiento que otros podrían considerar. ¡Pruébalos! Si te resultan útiles, espero que los adoptes y los desarrolles. Si no, espero que sigas adelante. De hecho, si algún día dejan de servirme, yo también seguiré adelante.