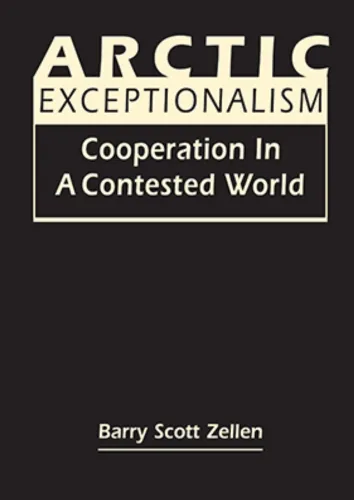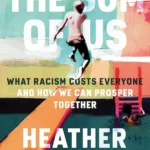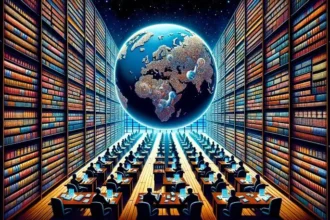La remota y durante mucho tiempo aislada Groenlandia ha pasado al centro de la diplomacia global con la renovada ambición de Estados Unidos por una expansión territorial en el Ártico, reafirmada con fuerza desde la reelección de Donald J. Trump como presidente en enero de 2025.
- Lecciones de Alaska y Canadá
- 158 años después: Estados Unidos contempla una nueva expansión ártica
- La jugada de Trump en Groenlandia reaviva comparaciones históricas
- Del aislamiento político a una visión geoestratégica renovada
- Moderar la expansión de los Estados árticos mediante la colaboración indígena
- Conoce los libros de nuestros colaboradores
- Un reconocimiento trumpiano del cambio climático
Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la política ártica estadounidense se centró en reforzar las alianzas existentes y ampliar la OTAN para incluir a Finlandia y Suecia, también miembros del Consejo Ártico, mientras se unificaban posturas contra la agresión rusa y su expansión militar, a la par que se promovían esfuerzos colaborativos para abordar y resolver los desafíos ambientales, económicos y climáticos en la región ártica en medio de una cooperación truncada y dividida entre Este y Oeste.
Desde la reelección de Trump, la unidad de la OTAN ha enfrentado nuevos retrocesos mientras Estados Unidos ha girado rápidamente hacia una alianza estratégica emergente con Rusia, con una disminución paralela del énfasis en la seguridad europea, bajo una nueva concepción y jerarquización de los intereses nacionales, que ahora priorizan la seguridad hemisférica y el acceso a recursos naturales.
Si bien representa un giro positivo para la cooperación ártica entre EE. UU. y Rusia —congelada desde que EE. UU. lideró la “pausa” del Consejo Ártico bajo la presidencia rusa tras la invasión de Ucrania—, esto ha generado nuevas presiones externas sobre la evolución amistosa de Groenlandia hacia una mayor autonomía (y eventual independencia) de Dinamarca a través de negociaciones bilaterales, presentando para Groenlandia tanto un riesgo existencial para sus aspiraciones soberanas como, paradójicamente, una posible pero arriesgada vía hacia una mayor autonomía.
Lecciones de Alaska y Canadá
¿Qué lecciones pueden extraerse del proceso histórico de reempoderamiento de los pueblos indígenas del Ártico que está teniendo lugar en el continente ártico de América del Norte desde que el movimiento por los derechos territoriales logró el primer acuerdo integral, la Ley de Resolución de Reclamaciones de los Nativos de Alaska (ANCSA), en 1971, transformando posteriormente la geografía política del Ártico norteamericano mientras Canadá desarrollaba aún más este modelo para equilibrar mejor los intereses de los pueblos tribales y del Estado?
Existe un sentimiento profundo y persistente contra lo nuclear en todo el Ártico.
¿Cómo pueden estas estructuras relativamente recientes (con poco más de medio siglo de existencia) e innovadoras (y en gran parte subnacionales) de gestión colaborativa de los recursos y autogobierno, desarrolladas en Alaska y el Ártico canadiense a nivel local, regional y territorial, aportar al debate actual sobre el futuro constitucional de Groenlandia?
¿Pueden estos sistemas colaborativos, diseñados para la toma de decisiones locales y regionales, ofrecer una vía para que Groenlandia avance hacia una mayor autonomía en medio de esta nueva y agitada conmoción diplomática provocada por el renovado y no solicitado ofrecimiento de Estados Unidos para una unión constitucional e integración soberana con el país?
158 años después: Estados Unidos contempla una nueva expansión ártica
La jugada de Trump en Groenlandia reaviva comparaciones históricas
Hace casi seis años, para sorpresa de muchos, el Wall Street Journal publicó un artículo sobre el interés inicial del presidente Trump en comprar Groenlandia a Dinamarca, lo que generó titulares dramáticos en todo el mundo, comparables en su tono crítico a los que acompañaron la filtración del tratado secreto del secretario de Estado William H. Seward en 1867 para comprar la deteriorada colonia rusa de Alaska, una operación ridiculizada como “la locura de Seward”, pero que resultó ser enormemente visionaria.
La noticia del interés “sewardiano” de Trump en Groenlandia provocó una reacción crítica inmediata tanto en Groenlandia —donde desde hace años existe una mayoría favorable a una mayor autonomía y una evolución gradual e incremental hacia la independencia soberana— como en Dinamarca, lo que generó un breve pero visible roce diplomático entre Dinamarca y su aliado estadounidense. Como expresó entonces la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Ane Lone Bagger: “Estamos abiertos a los negocios, no a la venta”.
El liderazgo de Groenlandia, aunque firmemente opuesto a la idea planteada por Trump, no dejó de acoger con satisfacción el aumento inmediato (y sostenido) de atención que generó su propuesta y, en los meses siguientes, disfrutó de múltiples beneficios asociados al renovado interés de Estados Unidos en la isla más grande del mundo, incluida la reapertura acelerada de un consulado estadounidense en Nuuk por primera vez desde 1953.
Del aislamiento político a una visión geoestratégica renovada
Con la victoria electoral del presidente Biden en 2020, que desterró a Trump al aislamiento político mientras enfrentaba numerosos desafíos legales, incluidos procesos penales por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020, sorprendió a algunos que lograra reconstruir una coalición más amplia y diversa para regresar al poder en 2024, con sólidas victorias tanto electorales como populares.
Sin perder tiempo, el presidente Trump ha vuelto a expresar su visión de una expansión estadounidense hacia Groenlandia, aunque esta vez su interés se ha integrado mejor dentro de una gran estrategia para reforzar la seguridad hemisférica, reduciendo el énfasis en la seguridad transatlántica, el liderazgo de la OTAN o la contención de Rusia que habían dominado la política exterior y de defensa de Biden en los años anteriores.
Con 2,13 millones de kilómetros cuadrados, Groenlandia tiene el mismo tamaño que la suma de las tres islas más grandes del mundo después de ella: Nueva Guinea (785.753 km²), Borneo (748.168 km²) y Madagascar (587.041 km²), y ocupa una posición estratégica en el noreste de América del Norte comparable a la de Alaska en el extremo noroeste, con una importancia geoestratégica similar para la seguridad hemisférica, reconocida durante la Segunda Guerra Mundial, de nuevo durante la Guerra Fría y ahora otra vez con el deshielo polar que suscita un renovado interés global por el Ártico.
Si bien Groenlandia ha sido durante mucho tiempo una colonia de Dinamarca, su estatus político formal ha evolucionado en los últimos años desde una administración colonial directa hacia un sistema más colaborativo de autonomía interna en 1979 y, tras el referéndum de 2008 sobre autonomía e independencia que obtuvo un respaldo abrumador (75,54 %) del electorado groenlandés, hacia una auténtica Autonomía en 2009 bona fide – con una vía hacia la secesión pacífica asumida de forma mutua por Groenlandia y Dinamarca.
Moderar la expansión de los Estados árticos mediante la colaboración indígena
Los anhelos por restaurar la soberanía y el autogobierno indígena están ampliamente extendidos en el Ártico de América del Norte, moldeados por las historias coloniales bajo múltiples soberanías extranjeras, incluida la colonia de la Compañía Ruso-Americana en Alaska y el gobierno delegado de la Compañía de la Bahía de Hudson sobre la Tierra de Rupert, así como por sus Estados sucesores, Estados Unidos y Canadá (que absorbieron estos territorios de compañías con carta real mediante compras negociadas a finales del siglo XIX).
En tiempos más recientes, a medida que el Estado moderno echó raíces en el Extremo Norte, surgieron nuevas presiones que impulsaron movimientos para restaurar y proteger los derechos, valores y tierras indígenas. De hecho, desde Alaska en el oeste hasta Groenlandia en el este, ha surgido en las últimas décadas una dinámica y continua dialéctica entre los “modernistas” prodesarrollo y los “tradicionalistas” que priorizan la subsistencia y la sostenibilidad, tanto dentro de cada comunidad como en toda la región, mientras cada generación enfrenta los desafíos y/o abraza las oportunidades de la modernidad y la globalización en el Ártico.
Esta dialéctica ha oscilado con una ritmicidad pendular a lo largo de las generaciones. En ocasiones, ha logrado frenar megaproyectos en el Ártico —como el Proyecto Chariot de Alaska, que pretendía detonar armas atómicas para crear un puerto de aguas profundas en su costa noroeste en Point Hope, y el Proyecto Rampart, que proponía represar el río Yukón en el Cañón de Rampart para aprovechar su vasto potencial hidroeléctrico. Ambos proyectos fueron propuestos en los primeros años de la Guerra Fría, en la década de 1950.
A veces, esta dialéctica ha dado luz verde a megaproyectos a cambio de concesiones —como el Sistema de Oleoductos Trans-Alaska (TAPS) en los años setenta y las minas de diamantes de los Territorios del Noroeste en los noventa.
Y otras veces, ha hecho ambas cosas. Por ejemplo, los proyectos del Oleoducto del Valle del Mackenzie (MVP) y del Gasoducto del Mackenzie (MGP) en Canadá fueron rechazados inicialmente en los años setenta por la falta de consulta o consentimiento indígena. Más tarde fueron aprobados en los años 2000, con el Aboriginal Pipeline Group como socio del proyecto con una participación del 33 % en sociedad con grandes petroleras, y tras amplias consultas comunitarias —aunque los proyectos han permanecido sin desarrollo desde entonces.
De manera similar, el enorme yacimiento mineral de Kvanefjeld (Kuannersuit) en el sur de Groenlandia, rico en tierras raras y uranio, fue aprobado inicialmente por el partido Siumut, de orientación más desarrollista, cuando estaba en el poder, pero fue posteriormente rechazado por el partido Inuit Ataqatigiit (IA), más orientado a la sostenibilidad, que llegó al poder en 2021 con un programa mayoritariamente opuesto a este tipo de proyectos extractivos.
Conoce los libros de nuestros colaboradores
La persistente impopularidad de los megaproyectos extractivos dentro de al menos un sector de la comunidad indígena del Ártico —ya sea en relación con la minería, el petróleo o el uranio— refleja la ubicuidad —aunque no la universalidad, dado el respaldo persistente de otros sectores de la población ártica al desarrollo de recursos— de los sentimientos a favor de la sostenibilidad y de la subsistencia que se sienten con fuerza y amplitud en todo el mundo circumpolar.
La extracción de recursos sigue siendo un catalizador subyacente en la actual tormenta geopolítica en torno a Groenlandia.
También existe un sentimiento profundamente arraigado y persistente contra lo nuclear en todo el Ártico. Esto puede observarse en lugares como Point Hope, Alaska, desde que el Proyecto Chariot planificó detonar bombas atómicas para crear un puerto de aguas profundas en la costa de Alaska —un proyecto tan peligroso para el medioambiente del Estado que logró unir a activistas medioambientales y defensores de los derechos indígenas, quienes con frecuencia habían estado enfrentados, especialmente en cuestiones relacionadas con la caza de ballenas y focas.
También es evidente en Deline, en los Territorios del Noroeste, donde la minería durante la Segunda Guerra Mundial en la mina Eldorado de Port Radium dejó como legado mortal un aumento en las muertes por cáncer.
Y en Narsaq, Groenlandia, donde Niels Bohr imaginó el futuro nuclear de Dinamarca —un futuro que finalmente fue rechazado, pero que impulsó significativamente la exploración de uranio en Groenlandia, a pesar de las reservas de gran parte de su población.
Esto genera un vaivén pendular en las políticas extractivas a lo largo del Ártico y una ambivalencia más amplia hacia sectores industriales como la minería, desde Alaska hasta Groenlandia. Como lo describe Rauna Kuokkanen:
“Si bien la mayoría de los groenlandeses acogen con agrado el desarrollo económico y consideran inevitable la minería en particular, existe un nivel considerable de inquietud en relación con los cambios ambientales, culturales y sociales que conllevarían los proyectos extractivos a gran escala.” Kuokkanen añade que “el dilema para casi todos es el desafío de encontrar un equilibrio entre la necesidad urgente de nuevas fuentes de ingresos… y el cumplimiento de altos estándares ambientales y sociales, de modo que la cultura inuit de caza y pesca (que depende de recursos naturales saludables) no se vea amenazada.”
La extracción de recursos sigue siendo un catalizador subyacente en la actual tormenta geopolítica sobre Groenlandia, añadiendo atractivo al renovado interés de Estados Unidos por obtener la soberanía sobre la isla, y, según algunos observadores, el principal motor de la aparentemente improbable fijación del presidente Trump con Groenlandia. Irónicamente, también refleja una maduración de la visión de la administración Trump sobre el cambio climático.
Un reconocimiento trumpiano del cambio climático
De hecho, el interés estratégico de Trump por Groenlandia refleja su creciente reconocimiento de la profunda transformación climática en curso, especialmente en el Ártico, como resultado del cambio climático. Esta ironía no ha pasado desapercibida. Como informó The Guardian, “el deseo de Donald Trump de tomar el control de Groenlandia y del canal de Panamá está siendo moldeado en parte por una fuerza cuya existencia ha intentado negar: la crisis climática.”
The Guardian cita a Alice Hill, exasesora sobre cambio climático de la administración Obama, quien señala: “Es irónico que tengamos a un presidente que llamó al cambio climático un engaño, pero que ahora muestra interés en apoderarse de territorios que están adquiriendo mayor importancia precisamente por el cambio climático.”
Así, la segunda administración Trump parece acoger las oportunidades que brinda un planeta en calentamiento. Busca posicionar a Estados Unidos para beneficiarse de las múltiples y potencialmente lucrativas oportunidades energéticas y minerales que surgen del cambio climático, así como de los beneficios geopolíticos que, según percibe, resultan de una presencia soberana ampliada en la región. Esto se manifiesta en declaraciones renovadas sobre el deseo de “obtener”, “controlar” o incluso “anexionar” la isla —una retórica que ha generado gran preocupación en Groenlandia, Dinamarca y entre muchos de sus aliados en la OTAN.