Los filósofos más influyentes hoy en día son filósofos de derecha. Si esto parece incorrecto, probablemente se deba a que operamos con una noción específica de "influencia". No quiero decir que los filósofos de derecha sean los más citados en artículos académicos ni que sus obras se enseñen con frecuencia en los seminarios universitarios.
Margaret Thatcher llevaba en su portafolio The Constitution of Liberty de F.A. Hayek. Paul Ryan prefería The Road to Serfdom y distribuía copias de ese texto reaccionario fundamental —junto con Atlas Shrugged de Ayn Rand— a todo su equipo del Congreso. La segunda administración de George Bush estuvo poblada de alumnos directos e indirectos de Leo Strauss. El golpe de gracia, sin embargo, es Alan Greenspan, el converso temprano al “objetivismo” randiano que presidió la Reserva Federal de los Estados Unidos —probablemente la posición más poderosa mencionada hasta ahora— durante casi dos décadas.
El cataclismo del cambio climático y el espectro del colapso ecológico hacen aún más urgente la necesidad de rehabilitar el proyecto de construcción de una sociedad racional.
Nunca vi a Hayek, Strauss o Rand durante mis estudios de posgrado en filosofía, a pesar de especializarme en pensamiento político del siglo XX. En su lugar, me asignaron autores como Jürgen Habermas, Michel Foucault y Hannah Arendt. Así que, mientras el mundo en el que vivimos fue moldeado según visiones de derecha, yo enterré mi cabeza en teorías con poca influencia o relevancia en la política realmente existente.
Es casi imposible imaginar a un Primer Ministro británico o a un Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos confesándose foucaultiano. ¿Podemos imaginar conversaciones en el Fondo Monetario Internacional invocando a Habermas, Arendt o incluso John Rawls?
Esta desconexión curiosa entre el mundo real y el mundo de la teoría política sigue plenamente vigente hoy en día: nuestro recién nombrado vicepresidente está fuertemente influenciado por el teórico político "postliberal" Patrick Deneen, pero ¿cuántos estudiantes de posgrado siquiera han oído hablar de Deneen?
Abordar esta laguna fue una de las principales motivaciones para escribir The Right-Wing Mirror of Critical Theory. Al leer realmente a pensadores como Hayek y Strauss —junto con otras figuras destacadas de la derecha como Carl Schmitt y Michael Oakeshott— me encontré con algo aún más notable y preocupante: los argumentos sonaban inquietantemente familiares.
Una crítica al “diseño inteligente” en la política
En las conversaciones que dominan los ámbitos “crítico” y “radical” de la teoría política, “la Ilustración” y “la Modernidad” suelen ser presentadas como villanas. Desde la genealogía y la deconstrucción hasta los desarrollos más recientes del pensamiento “decolonial” y “radical democrático”, la idea de que las sociedades humanas podrían o deberían ser diseñadas inteligentemente de acuerdo con la “razón” es considerada ingenua, problemática o incluso genocida.
Desde una perspectiva diferente, Arendt también rechazaba la idea de que la política consistía en construir una sociedad “buena” o “racional”. Esto convierte la acción política en un medio para alcanzar un fin definido y preestablecido, en lugar de un fin performativo en sí mismo, arraigado en el intercambio de opiniones.
Incluso Habermas y Axel Honneth, defensores aparentes de la Ilustración y la Modernidad, reconfiguran estas categorías hasta hacerlas irreconocibles. Ya no se trata de emancipación universal o de la organización económica de la sociedad (que Habermas descarta como el “paradigma de la producción”), sino que la “racionalización” se limita a la comunicación, el entendimiento mutuo o el reconocimiento.
Implícita o explícitamente, todos estos enfoques giran en torno a la figura de la diferencia. El mundo político está compuesto por distintos pueblos, distintas historias, distintos intereses, distintas opiniones, distintas visiones del mundo, distintos paradigmas ontológicos. Las pretensiones de la “voluntad general” de Jean-Jacques Rousseau, la clase universal de Karl Marx o los llamados de Julius Nyerere al “diseño deliberado” deben parecer, en el mejor de los casos, desmesurados y, en el peor, peligrosos. Es mejor adoptar alguna forma de “pluralismo” antes que aferrarse a la noción obsoleta de que podríamos crear una “sociedad racional”.
Mientras esperaba encontrar en los clásicos del pensamiento de derecha a dogmáticos, fanáticos religiosos o fervientes defensores del derecho natural, me sorprendió descubrir argumentos notablemente similares —a veces casi indistinguibles— a la postura descrita anteriormente, una postura que se suponía progresista, liberadora y resistente a la autoridad.
¿Quién le teme a la sociedad racional?
Como tu filósofo “posmoderno” o “posestructuralista” favorito, Schmitt rechazó el fundacionalismo en el pensamiento político. Argumentaba que el humanismo universalista del proyecto ilustrado despojaría a lo político de su significado: la demarcación entre “amigo” y “enemigo”. Asimismo, se negó a proporcionar cualquier justificación normativa sobre quién debía ser considerado amigo o enemigo.
Para Schmitt, no se trata de descubrir la política “correcta” o “verdadera”, sino únicamente de cuál política es más eficaz para garantizar el orden y la estabilidad. Los mitos de “la nación” o del Volk tienen más resonancia emocional —y, por lo tanto, mayor poder organizativo— que “el proletariado global” o “la humanidad”. Le preocupaba profundamente cómo el pensamiento universalista borraba las diferencias, insistiendo en que la teoría política debía estar arraigada en la relación entre pueblos específicos y lugares específicos.
Hayek no defiende los mercados libres basándose en una fuerte creencia en la inviolabilidad metafísica de los derechos de propiedad privada.
Oakeshott dedicó su vida teórica a criticar lo que alternativamente llamó “racionalismo” y “la política de la fe”. En su obra tardía, On Human Conduct, destila su crítica estableciendo una distinción entre la “asociación empresarial” y la “asociación civil”. Una asociación empresarial tiene un fin concreto y consensuado: el objetivo de un cuerpo de bomberos es apagar incendios. Por lo tanto, los debates sobre la forma más racional de lograr este objetivo tienen sentido.
Una asociación civil, en cambio, es solo un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo jurisdiccional. No hay un objetivo común acordado. Por lo tanto, teorizar sobre la forma más “racional” de organizar la sociedad en su conjunto carece de sentido. Una asociación civil solo puede gestionarse mejor o peor, minimizando el conflicto tanto como sea posible.
El error del “racionalista”, según Oakeshott, consiste en confundir la lógica de la asociación civil (hogares no relacionados que coexisten lado a lado) con la de la asociación empresarial (una empresa electiva con un propósito definido). Los horrores totalitarios del siglo XX surgieron cuando los “racionalistas” intentaron imponer sus proyectos particulares a todos los demás dentro de la asociación civil.
El abrazo de Schmitt al fascismo no es casual, sino lineal y coherente.
Hayek es bien conocido por su defensa de los mercados libres frente a la supervisión estatal, pero sus argumentos en favor de esta posición son epistemológicos más que morales. Su crítica a la planificación económica se basa en la comprensión de sus limitaciones: incluso el planificador central más informado y bienintencionado nunca podría anticipar y adaptarse a los deseos dinámicos de multitudes de personas. El mercado competitivo descentralizado, en cambio, produce un “orden espontáneo”. Parafraseando a Adam Ferguson, Hayek describe esto como el resultado de la “acción humana”, pero no del “diseño humano”.
En un nivel más filosófico, es significativo que Hayek no defienda los mercados libres basándose en una fuerte creencia en la inviolabilidad metafísica de los derechos de propiedad privada. Al igual que Schmitt y Oakeshott, no cree que los compromisos normativos puedan justificarse racionalmente de esta manera.
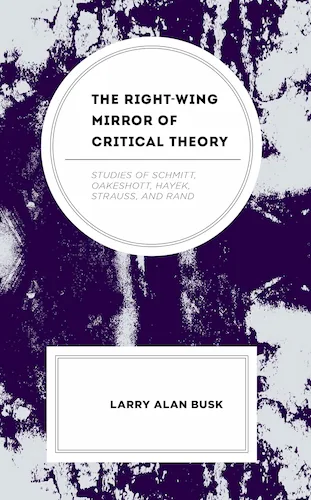
Más bien, adopta una métrica “evolutiva” para el análisis político comparado. Las naciones con una economía capitalista y costumbres culturales cristianas se hicieron ricas y poderosas, mientras que otras no. Algo debieron haber hecho bien. En lugar de pedir justificaciones o explicaciones, deberíamos aceptar sin cuestionar las formas económicas y normas morales que permitieron florecer a Occidente.
Los órdenes políticos, como los idiomas, se desarrollaron a lo largo de siglos mediante innumerables modificaciones y adaptaciones. Fue un proceso en gran parte inconsciente, opaco incluso para sus propios participantes: no hay una razón por la cual “will not” se convirtió en “won’t”, simplemente ocurrió. Es una insensatez suponer que podríamos adoptar una visión omnisciente y “diseñar racionalmente” una sociedad, del mismo modo que los idiomas creados intencionalmente (como el esperanto) nunca logran despegar del todo.
El núcleo del trabajo de Hayek, entonces, no es la antropología filosófica del homo economicus (un concepto de la tradición clásica que él rechaza de manera enfática). Por el contrario, es un testimonio de los límites de la razón y la comprensión humanas.
A diferencia de las otras figuras, Strauss cree que es posible discernir un modelo de orden político verdaderamente justo mediante la reflexión racional. Sin embargo, niega que este modelo pueda llegar a realizarse en la práctica, porque las masas no son capaces de reflexionar racionalmente. Los filósofos e intelectuales pueden teorizar sobre “el bien”, pero nunca deberían esperar ver sus visiones materializadas. La multitud de gente común no entendería ni aceptaría lo que es bueno para ellos, así que mejor dejarlos aferrarse a sus ilusiones, siempre que permitan que los conocedores sigan con su labor contemplativa. La postura de Strauss es elitista, pero no vanguardista.
Una imagen reflejada
Al leer los grandes éxitos de la derecha del siglo XX, varios motivos de la teoría crítica y radical contemporánea deberían resultar familiares:
- el énfasis en los aspectos formales de “lo político” y el pensamiento basado en el lugar
- el rechazo del fundacionalismo y el universalismo
- la evasión de lo cognitivo en favor de lo afectivo o lo estético
- las críticas incesantes al vanguardismo
- la despolitización de la economía de mercado
- la insistencia en el pluralismo, la diferencia, los límites epistemológicos y la opacidad autorreflexiva
Por sí sola, esta sorprendente semejanza resulta interesante, aunque quizá no del todo alarmante. No obstante, el argumento central del libro es que, si aceptamos esta disposición teórica, entonces, de hecho, existen razones de peso para adoptar posturas políticas de derecha.
La adhesión de Schmitt al fascismo no es arbitraria, sino lineal y coherente. Dado que no existe una política “correcta” accesible a la razón, solo podemos mantener la estabilidad uniendo a las personas en torno a los mitos que tengan mayor resonancia: “el pueblo auténtico” y “la nación”. Para que el mito sea efectivo, es fundamental mantener y enfatizar las diferencias entre pueblos y naciones, en lugar de disolver las identidades particularistas en una humanidad universal abstracta.
Oakeshott pone en duda el derecho al voto de las mujeres. Esta postura, sorprendentemente conservadora para nuestros oídos contemporáneos, se desprende lógicamente de sus premisas filosóficas. Duplicar el tamaño del electorado es una medida radical y sin precedentes, que va en contra de siglos de tradición. Las sufragistas impusieron el proyecto particular de su «asociación de empresa», sustentado únicamente en una idea contrafáctica sobre la igualdad de género que la «asociación civil» nunca fue concebida para materializar.
Conclusiones similares se desprenden de las premisas de Hayek y Strauss. Sin embargo, los teóricos del espectro progresista de izquierda no logran establecer una conexión sólida y coherente entre la arquitectura formal de su teoría y el contenido de sus compromisos políticos. Repudian la noción de una política «correcta» mientras al mismo tiempo se aferran vehementemente a lo que los críticos de derecha denominan “corrección política.”
¿Por qué un “pluralismo” de visiones del mundo no debería incluir a los escépticos de las vacunas o a los negacionistas del Holocausto? ¿Por qué no deberíamos celebrar a las multitudes que corean “¡deportación masiva ya!” como el regreso de “lo político”? ¿Qué nos da derecho a decidir, en contra de siglos de tradición y costumbre establecida, que las personas pueden cambiar sus pronombres personales? Cuando un congresista defiende su postura sobre el aborto afirmando que la agresión sexual no puede provocar un embarazo, ¿deberíamos conceder que nuestras propias certezas son limitadas y que nuestra comprensión de “la verdad” es tan fragmentaria y parcial como la suya? ¿Nos consideramos una vanguardia ilustrada?
Sostengo que no podemos ofrecer respuestas significativas a estas preguntas sin reintroducir implícitamente aquellas categorías “ilustradas” y “modernistas” que, en teoría, han sido desterradas del pensamiento crítico y radical. Es en este nivel donde los teóricos de izquierda pueden diferenciarse de figuras como Schmitt y Hayek, en lugar de coincidir en lo esencial filosófico y diferir de ellos solo por razones idiosincráticas y arbitrarias.
La excepción aquí es Rand, quien afirma el fundacionalismo racionalista y el humanismo universalista en marcado contraste con los demás. Sin embargo, lejos de señalar los límites de la razón en la política, la obra de Rand solo confirma la importancia de las categorías “racionalistas.” No necesitamos confrontar su postura con críticas al fundacionalismo o al universalismo. Como detallo en el último capítulo del libro, sus escritos son absurdos incluso según sus propios estándares. No son los estándares en sí los que resultan problemáticos, sino su absoluto fracaso en aplicarlos de manera coherente.
Teoría crítica en un planeta en calentamiento
El desarrollo catastrófico de la crisis climática y el espectro del colapso ecológico hacen que rehabilitar el proyecto de construir una sociedad racional sea aún más urgente. Ante esta catástrofe sin precedentes, conceptos como el vanguardismo, la emancipación universal y la organización consciente de la producción ya no parecen tan ingenuos.
Si bien Mike Davis señala acertadamente que la rápida descarbonización y la transición hacia una economía sostenible requerirían “una revolución de magnitud casi mítica,” Foucault nos aconseja “alejarnos de todos los proyectos que pretendan ser globales o radicales.” Tal vez, en cambio, sea el momento de alejarnos de todos los proyectos que comparten los compromisos fundamentales de la derecha.









