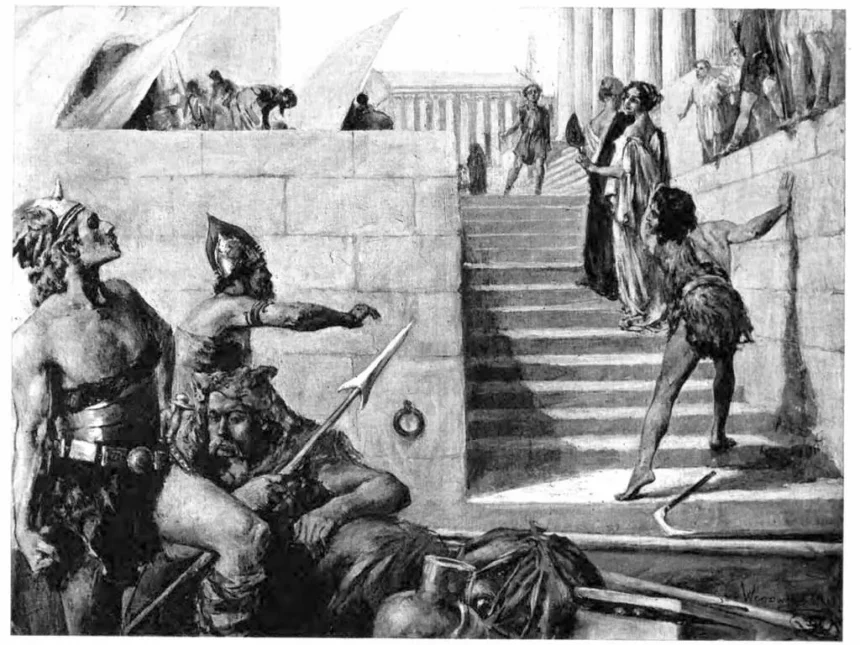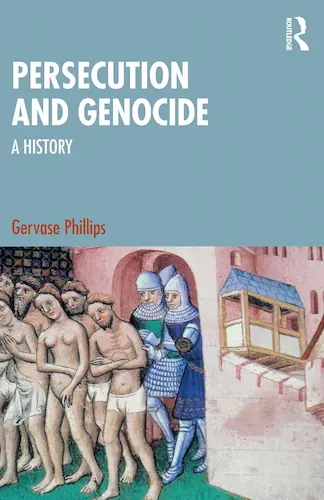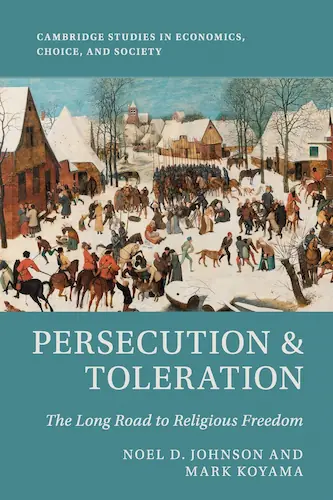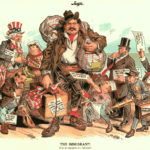El legado perdurable del genocidio y la persecución
En 2002, Samantha Power, quien más tarde fue embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas (2013-2017), declaró que estábamos viviendo en una «era del genocidio». Al repasar los horrores de la década anterior —el uso de armas químicas por parte de Saddam Hussein contra los kurdos en 1991; la «limpieza étnica» en la ex Yugoslavia entre 1991 y 2001; el genocidio de Ruanda en 1994— lamentó el fracaso internacional a la hora de actuar conforme a la retórica del «nunca más».
- El legado perdurable del genocidio y la persecución
- Raíces históricas de los odios culturales
- Economía política y los límites de las explicaciones materialistas
- La ilusión del progreso moral
- La persecución en los mundos cristiano primitivo y medieval
- De perseguidos a perseguidores: El auge de la hegemonía cristiana
- Del odio religioso a las ideologías raciales
El siglo veinte y la sistematización del genocidio
La Primera Guerra Mundial y la Radicalización del Genocidio
Un cuarto de siglo después, las atrocidades no han cesado: Ucrania; la guerra entre Israel y Hamás; Xinjiang; Etiopía; Sudán; Myanmar. La impotencia del derecho humanitario internacional ante estas crisis ha llevado a algunos académicos —en particular a A. Dirk Moses— a cuestionar la propia noción de «genocidio», considerándola inadecuada: una formulación defectuosa que instauró una jerarquía de facto de crímenes contra la humanidad, generando un entorno permisivo para aplicar letales medidas de «seguridad permanente» que quedan fuera de la definición actual de genocidio.
Raíces históricas de los odios culturales
La historia tiene un papel crucial en este debate, pues el pasado sigue ejerciendo su influencia sobre el presente. Los prejuicios culturales nacidos en siglos anteriores impulsan ciclos de persecución y genocidio. Las aldeas alemanas que quemaron a sus poblaciones judías como chivos expiatorios durante la peste negra entre 1348 y 1350 mostraron una mayor incidencia de violencia antisemita y apoyo al nazismo en las décadas de 1920 y 1930. En los Estados Unidos actuales, los casos de violencia racial asociados a la supresión del voto en los estados del sur están fuertemente correlacionados con la incidencia de linchamientos de afroamericanos entre 1882 y 1930.
Aceptar las deficiencias de la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948, como su incapacidad para proteger a grupos políticos o sociales, o la permisividad que otorga a los Estados en guerra para causar muerte y exilio a civiles, obliga a adoptar una comprensión más amplia del fenómeno, como una forma de persecución que no busca dominar a un grupo, sino destruirlo.
La persecución ha sido un tema central en la tradición historiográfica occidental, comenzando con las martirologías y las primeras historias de la Iglesia escritas por autores como Eusebio (c.265-339 d. C.), que fundamentaron la identidad cristiana en la experiencia de persecuciones sucesivas.
Sin embargo, a pesar de su importancia histórica, la persecución no ha sido adecuadamente teorizada ni definida. Han sido los juristas, enfrentados a la cláusula sobre el «temor fundado de persecución» en la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951, quienes han debatido el significado preciso del término.
Jaakko Kuosmanen ha ofrecido la definición más útil: la persecución puede entenderse como la coincidencia simultánea de tres componentes fundamentales: «una amenaza asimétrica y sistémica, un daño grave y sostenido, y una discriminación injusta y selectiva». Esta definición incluye el genocidio y permite así trazar una historia amplia, desde los anfiteatros hasta Auschwitz, que podría arrojar más luz sobre nuestro propio dilema como herederos de dos mil años de persecuciones, aparentemente atrapados en esta era de genocidios recurrentes.
Economía política y los límites de las explicaciones materialistas
¿Cómo explicamos la persecución como fenómeno histórico? En un libro ambicioso, Noel D. Johnson y Mark Koyama sostienen que la persecución religiosa en la Europa medieval fue, esencialmente, una cuestión de «economía política».
Los Estados débiles buscaban legitimidad a través de su relación con las autoridades religiosas, demostrando su santidad —y por tanto su derecho a gobernar— mediante el castigo de quienes eran estigmatizados por su supuesta desviación.
Una actitud más tolerante hacia las minorías religiosas solo surgió cuando aparecieron Estados más ricos y centralizados, con la capacidad fiscal para imponer su autoridad sin necesidad de movilizar el sentimiento religioso. En este análisis materialista de la persecución, Johnson y Koyama sostienen que «las ideas juegan un papel menos crucial» que las realidades estructurales de las transformaciones económicas y políticas.
Pero al marginar la ideología, eluden las preguntas clave necesarias para comprender casos concretos de persecución: ¿por qué, por ejemplo, un escepticismo medieval de larga data sobre la realidad del maleficium (magia dañina) dio paso a la convicción de su aterradora existencia en el siglo XV?
Sin ese cambio de creencias, las 60.000 víctimas de las cazas de brujas no habrían muerto. Y si estas cazas se debieron principalmente a los imperativos inconscientes de la «economía política», ¿por qué el 75 % de las víctimas eran mujeres? Solo explorando las creencias, los prejuicios culturales y las corrientes intelectuales —a menudo dinámicas e inestables— tenemos alguna posibilidad de responder a estas preguntas.
La ilusión del progreso moral
Parte del reto para quienes se interesan en esta compleja historia es la persistente fe en el progreso moral de la humanidad. La idea, expresada en la retórica del abolicionista de Massachusetts Theodore Parker (1810-1860), de que el “arco moral” del universo “se inclina hacia la justicia”, sigue ejerciendo una poderosa influencia. Pero si eso es cierto, ¿cómo hemos llegado a esta sangrienta era de genocidios?
Si el universo tiene un “arco moral”, está torcido y fracturado, y con demasiada frecuencia se pliega sobre sí mismo. El especialista en historia moderna William Palmer ha propuesto un patrón de “regresión moral”, en el que las protecciones legales, éticas y consuetudinarias establecidas para la vida humana han sido ignoradas o abandonadas.
Los colonos crearon deliberadamente condiciones en las que las epidemias golpeaban con una letalidad desproporcionada: esclavización, despojo y alteración del suministro de alimentos.
Reconocer estos casos de regresión moral nos permite abordar algunas de las paradojas más desconcertantes de la historia de la persecución: por ejemplo, que justo cuando la esclavitud empezaba a denunciarse como una condición antinatural para la humanidad y una causa de conflictos civiles en la Europa occidental del siglo XVI, el comercio esclavista atlántico se intensificaba, y el encadenamiento de africanos se justificaba mediante nociones proto-raciales sobre su supuesta naturaleza servil.
Al adoptar la definición de persecución de Kuosmanen, reconociendo la centralidad de las ideologías para comprender su naturaleza y aceptando la realidad de las regresiones morales recurrentes, es posible trazar una historia del fenómeno que abarque distintas épocas. Tal historia debe, necesariamente, ser selectiva: el tema es demasiado ubicuo y su alcance geográfico, demasiado vasto para un solo volumen. No obstante, a través de una serie de estudios de caso ordenados cronológicamente, es posible demostrar la profunda conexión entre los odios antiguos y modernos y el entramado de factores que han distorsionado tanto el “arco moral” de nuestro universo.
La persecución en los mundos cristiano primitivo y medieval
La Iglesia cristiana primitiva fue ampliamente denigrada; sus seguidores eran calificados de ateos, por negar la existencia de los dioses, y se les atribuían delitos especialmente vergonzosos como el incesto y el canibalismo.

Por ello, ocasionalmente se les culpaba de las desgracias: incendios e inundaciones. La violencia que se desataba contra ellos era localizada, esporádica, impulsada más por los prejuicios de la muchedumbre que por los dictados de la autoridad.
Sin embargo, la tolerancia básica del Imperio hacia este culto supersticioso cambió en los tumultuosos siglos III y IV d. C. Bajo los emperadores Decio (201–251 d. C.), Valeriano (c.199–c.260), Diocleciano (c.242–313) y Galerio (c.268–311), la persecución se volvió sostenida y sistemática.
Al intentar restaurar la paz de los dioses en un imperio asediado por la agitación económica y política, promulgaron leyes que exigían la realización de actos rituales, incluido el sacrificio de sangre, en los que los cristianos no podían participar. Los cristianos fueron entonces perseguidos por los agentes del Estado, arrestados, torturados y ejecutados, ilustrando así cómo los límites legales y sociales cambiantes pueden convertir un simple prejuicio en una persecución activa.
De perseguidos a perseguidores: El auge de la hegemonía cristiana
Cuando, beneficiándose primero del patrocinio del emperador Constantino (272-337 EC), la propia Iglesia ascendió a una posición hegemónica, el compromiso de los cristianos con la conversión pacífica y el rechazo a la coerción religiosa fue duramente puesto a prueba.

La propia Iglesia forjó una doctrina unificada mediante debates teológicos que a menudo derivaron en violencia, apuntando por igual contra herejes y cismáticos. Y la persistente fuerza de las diversas prácticas de culto tachadas de «paganismo», simbolizada especialmente por el reinado de Juliano el Apóstata (331-363 EC), parecía menos un motivo de pesar y más una amenaza latente. En algunas ciudades, como Alejandría, el declive del paganismo fue acelerado por disturbios, la profanación de templos y el derramamiento de sangre, siendo el caso más infame el asesinato de la filósofa Hipatia en el año 415 EC.
Una figura fundamental de esta época fue san Agustín (354-430 EC); inicialmente rechazó la coerción en materia religiosa, pero su experiencia con herejes donatistas arrepentidos y obligados a regresar a su Iglesia le convenció de que «a veces, pues, quien sufre persecución es injusto, y quien persigue es justo.»
Es lamentable que la advertencia complementaria de Agustín, según la cual esta violencia disciplinaria debía aplicarse con moderación, tuviera menos influencia que su idea de que la persecución podía ser justa. Su influencia perduró durante mucho tiempo, evidente en la campaña redentora de exterminio llevada a cabo contra los albigenses en Languedoc entre 1209 y 1229, y en los actos de los justos perseguidores e inquisidores que la sucedieron, llevando a herejes y brujas a la hoguera.
Del odio religioso a las ideologías raciales
Esto también quedó patente cuando el estatus de los judíos en Europa, por largo tiempo la única minoría religiosa tolerada en la cristiandad, experimentó un cambio ominoso en el siglo XI. El fervor religioso popular asociado a las cruzadas llevó a multitudes a masacrar comunidades judías, como ocurrió con el ataque de Emich de Flondheim contra los judíos de Espira en 1096. Monarcas codiciosos, como Felipe II Augusto en 1182, confiscaron propiedades judías y los expulsaron al exilio. La naciente negación intelectual de la humanidad judía por parte de eruditos como Pedro el Venerable (c.1092-1156) ayudó a crear un estigma que todavía se manifiesta en el antisemitismo moderno.

De hecho, los legados modernos de la persecución medieval contra los judíos fueron aún más amplios. En el siglo XV, el estatus alcanzado por algunos conversos españoles, judíos convertidos al catolicismo, despertó la ira de los «cristianos viejos». Estos transformaron la identidad religiosa judía en una esencia biológica inevitable y negaron el poder redentor del bautismo. Los estatutos de limpieza de sangre excluyeron a los conversos y a sus descendientes de numerosos cargos.
Este potente concepto, mediante el cual los prejuicios religiosos premodernos se transformaron en racismo moderno, quedó así disponible para legitimar la esclavización de los africanos y el sometimiento y despojo de los pueblos indígenas de América, incluso de aquellos convertidos al cristianismo.
Las muertes masivas de pueblos indígenas que acompañaron dicha colonización no pueden descartarse como una desafortunada consecuencia de su exposición a patógenos desconocidos. Los colonizadores crearon deliberadamente condiciones en las cuales las epidemias causaron estragos con una letalidad desproporcionada: esclavitud, despojo, interrupción del suministro de alimentos. Además, libraron guerras con una ferocidad sin restricciones, lejos de las normas establecidas de la «guerra civilizada».
El siglo veinte y la sistematización del genocidio
A finales del siglo XIX, las herramientas institucionales del genocidio y una ideología de un racismo exterminador (que no solo determinaba quién debía gobernar, sino quién debía vivir) habían surgido en las colonias de colonos de Europa: campos de concentración, la búsqueda desenfrenada de la "Guerra Total", la aplicación de un brutal Darwinismo Social como política oficial y la posterior destrucción masiva de pueblos, como los Herero y Nama de Namibia, 1904-08.
Tal fue una de las bases de la era moderna del genocidio. Otra se estableció en el mismo continente euroasiático, prácticamente al mismo tiempo. Se ilustra de manera más destacada en las historias paralelas de los imperios de Rusia (y su estado sucesor, la Unión Soviética) y los otomanos.
El “despoblamiento” (como lo llamaron los contemporáneos) de la Circasia caucásica en 1864 inició una práctica rusa de ingeniería de poblaciones leales para hacer coincidir las fronteras expansivas del imperio, deportando a grupos resistentes o meramente sospechosos, al tiempo que les imponía condiciones calculadas para “provocar su destrucción, en todo o en parte. La política alcanzó su punto máximo bajo Stalin, sus víctimas incluyeron a ucranianos, kalmucos, chechenos, alemanes del Volga y los tártaros de Crimea.
El desplazamiento de los circasianos y, más tarde, de los refugiados musulmanes de las Guerras Balcánicas, 1912-1913, hacia Anatolia agitó la política del Imperio Otomano. Los antiguos patrones de lealtad y tolerancia se desplomaron, poniendo en riesgo a las poblaciones minoritarias, especialmente las cristianas. Sus aspiraciones de mayor autonomía iban en contra de la ideología emergente del Ittihadismo (unionismo), con la que los “Jóvenes Turcos” esperaban transformar el imperio en un estado homogéneo, islámico y de habla turca.
La Primera Guerra Mundial y la Radicalización del Genocidio
Más radicalizados por la Primera Guerra Mundial, 1914-18, también ellos reconfigurarían violentamente la demografía de Anatolia para crear una población leal: los armenios y asirios cristianos serían masacrados, deportados, hambrientos. Un millón de los primeros y un cuarto de millón de los segundos morirían.
Conoce los libros de nuestros colaboradores
La última etapa de este proceso fue la expulsión de 1.25 millones de griegos de Anatolia, “intercambiados” por 356,000 turcos expulsados de Grecia. La población cristiana de Anatolia había caído del 20% al 2%. Las fronteras creadas de esta manera fueron efectivamente legitimadas por el Tratado de Lausana de 1923, que aceptó la “transferencia de población” como solución al “problema de las minorías” y abandonó los esfuerzos por llevar ante la justicia a quienes cometieron crímenes contra la humanidad. Así se allanó el camino para genocidios posteriores.
En 1939, Hitler preguntaría: “¿Quién habla hoy en día sobre la exterminación de los armenios?” mientras emprendía un asesinato sistemático para reordenar la demografía del este de Europa. Bajo las presiones radicalizantes de la guerra, ese proyecto se volvería cada vez más implacable, alcanzando su crescendo bárbaro en el Holocausto: “la aniquilación de la raza judía en Europa.” Para entonces, la era del genocidio estaba verdaderamente sobre nosotros.