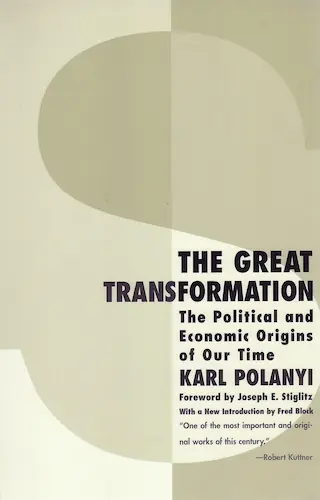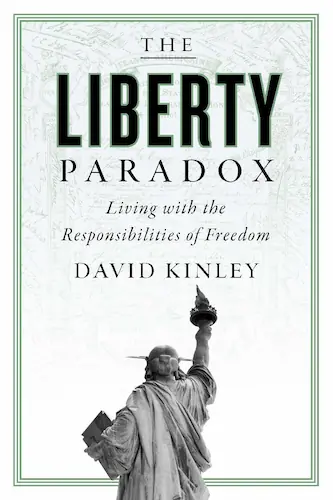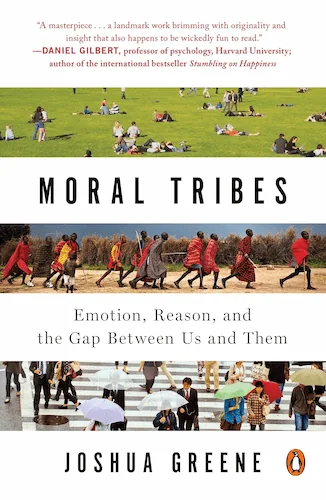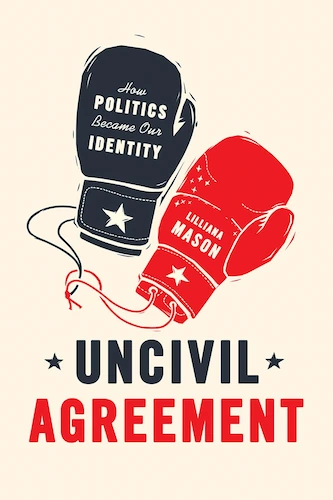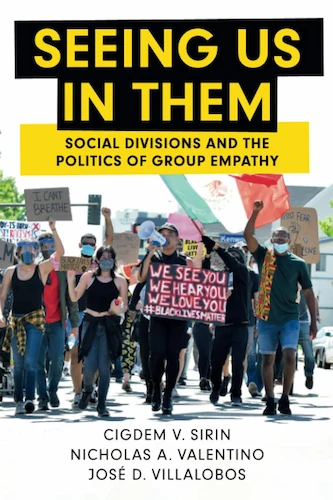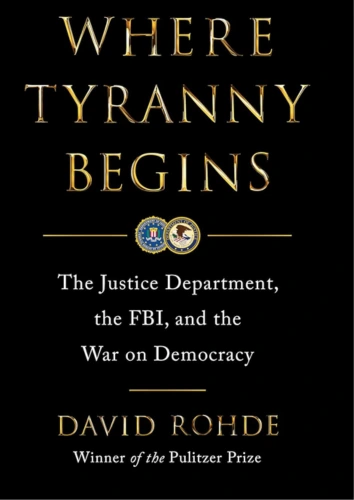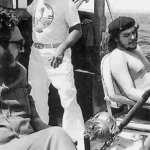El último Índice de Democracia 2024 sobre el estado de la democracia en 165 Estados independientes mostró que la democracia no está funcionando para grandes sectores de ciudadanos en todo el mundo. Existe un consenso creciente de que los gobiernos y los partidos políticos en muchas democracias se han distanciado de sus ciudadanos y, como resultado, ya no responden a sus preocupaciones. Al mismo tiempo, hay menos claridad sobre por qué las personas están tan desencantadas con sus democracias.
- Política sin mediación y el objetivo neoliberal
- Neoliberalismo y la erosión de la representación política
- El legado de Karl Polanyi en el contexto contemporáneo
- De la doctrina neoliberal al desencanto populista
- Populismo, tecnocracia y la fragilidad de las democracias representativas
- Gestión de crisis y la política del no-política
Mi investigación reciente muestra que el legado de la gobernanza económica de la UE desde la década de 1970 y el debilitamiento de la política partidaria en medio del auge de la doctrina neoliberal han llevado al ascenso del populismo y la tecnocracia en la Europa contemporánea, reflejando el aumento del descontento ciudadano. El rediseño institucional de la UE y la transferencia de competencias a instituciones no mayoritarias, formalizadas con el Tratado de Maastricht en 1993, se consolidaron en la década de 1990, apoyándose en el éxito de la nueva derecha para movilizar percepciones generalizadas de crisis y desgobierno.
La subordinación de los objetivos humanos o sociales de la gobernanza a la lógica de un mercado impersonal es el mayor defecto del liberalismo de mercado.
Esto se consideraba una respuesta ‘adecuada’ a los problemas sociales y la mitigación de crisis, en el contexto de los significativos cambios políticos y económicos que tuvieron lugar en Europa en el período posterior a 1989, y la adhesión de los nuevos Estados poscomunistas de Europa Central y Oriental (CEE). Esta institucionalización del neoliberalismo ha trazado una nueva trayectoria común tanto para las sociedades de Europa Occidental como para las de Europa Oriental, a pesar de sus diferencias históricas en la planificación económica, la estructura política y los regímenes sociales.
La forma en que se produjo esta institucionalización ha influido en el desencanto entre los ciudadanos y sus democracias, ahora presente tanto en las sociedades de Europa Occidental como en las de Europa Oriental. Esta convergencia hacia un mismo objetivo: la doctrina neoliberal en el período posterior a 1989, ha llevado al surgimiento de políticas antisistema y variedades de tecnopopulismo, reflejando cómo el desplazamiento de los partidos políticos tradicionales y sus funciones parlamentarias en favor del ‘tecnocratismo’ se ha convertido en un desafío persistente para la legitimidad democrática en la UE contemporánea.
Política sin mediación y el objetivo neoliberal
La reestructuración del proyecto de integración europea iniciada en la década de 1970 y promovida a través de la omisión de instituciones democráticas o del control democrático cuando fue necesario, dio lugar a una constelación de nuevos arreglos institucionales neoliberales.
Las consecuencias del populismo, la tecnocracia o la combinación de ambos son ahora evidentes en una variedad de formas.
La idea era transferir mandatos a organismos no mayoritarios para responder a los problemas sociales y que la independencia del Banco Central Europeo (BCE) se convirtiera en un requisito para la adhesión a la moneda única europea, una idea que también se introdujo en la década de 1970.
La lógica era que la formulación de políticas macroeconómicas se orientara hacia el uso de la experiencia técnica, para atar las manos de los gobiernos derrochadores y mantener las decisiones políticas fuera del alcance de la política.
Este nuevo método de gobernabilidad se ha considerado como una alternativa a la débil capacidad del Estado para contener las 'demandas' de los grupos sociales, justificado por la recesión económica mundial, la caída de la tasa de ganancia y los agotados compromisos de clase nacionales entre sindicatos y asociaciones de empleadores.
La movilización de las élites económicas que afirmaban su independencia científica y autoridad se justificaba en la necesidad de adaptarse a las nuevas agendas corporativistas sin la intervención del Estado, como ha desarrollado extensamente Charles Maier en su libro reciente. Estas fueron las primeras prácticas de una 'política sin mediación' entre los Estados y sus ciudadanos, que luego tomaron su propio curso durante la institucionalización del neoliberalismo, llevando a la lógica de "no hay otra alternativa".
Neoliberalismo y la erosión de la representación política
A finales de la década de 1980, la capacidad de los partidos para resolver las crecientes tensiones entre la lógica impulsada por el mercado y la representación colectiva se debilitó, al igual que su capacidad para gobernar y garantizar previsibilidad, coherencia, responsabilidades partidarias o rendición de cuentas, como señaló el difunto Peter Mair.

Las identidades colectivas y los vínculos con los partidos políticos se debilitaron, mientras que las capacidades de los parlamentos nacionales o de los sindicatos para hacer frente al persistente auge del poder tecnocrático socavaron aún más el contrato social entre los ciudadanos y sus sociedades. El impulso hacia la agenda neoliberal implicaba que los compromisos de los Estados con la nueva unión monetaria y la más amplia agenda macroeconómica de estabilidad de precios, austeridad presupuestaria y reformas de las instituciones del sector público debían escapar a la crítica y al debate público en los parlamentos nacionales.
A principios de la década de 1990 esto se hizo evidente tanto en las sociedades occidentales como en las orientales, incluyendo Suecia, Austria y luego fue convenientemente adoptado por otros Estados poscomunistas como parte de los procesos de adhesión a la UE. Con la adopción del Tratado de Maastricht, el surgimiento del neoliberalismo y las transformaciones específicas en Europa Oriental convergieron en el mismo punto en el período posterior a 1989 como parte de la doctrina neoliberal.
Esta lógica de economización de la política, o la 'mercantilización' del capital para fines de mercado a través de medios políticos, que Karl Polanyi identificó acertadamente como la mayor amenaza para los fines sociales de la gobernanza, mucho antes de este tipo de legitimación democrática de 'no hay otra alternativa', ha llevado a crisis perpetuas de representación en las sociedades contemporáneas.
El legado de Karl Polanyi en el contexto contemporáneo
El libro seminal de Karl Polanyi “La Gran Transformación” publicado en 1944 expuso cómo la subordinación de los fines humanos o sociales de la gobernanza a la lógica de un mercado impersonal es el mayor defecto del liberalismo de mercado, destacándose como una de las críticas más tempranas y poderosas a los mercados no regulados, cuyas consecuencias estamos presenciando hoy en día.
Al rastrear la historia del capitalismo desde la gran transformación de la revolución industrial en adelante, Polanyi demostró que no hay nada 'natural' en el Estado de mercado y que el uso del trabajo, la tierra y el dinero como recursos para servir al mercado 'autorregulado' no es natural, ya que la autorregulación es ficticia. En cambio, Polanyi sostenía que la economía debe estar incrustada en las sociedades para poder ofrecer prosperidad y crecimiento.
Por el contrario, la doctrina neoliberal, expresada en el mantra de que la política democrática no debe extenderse a los asuntos económicos en la Europa de posguerra, justificó el desmantelamiento de la clase trabajadora y sus sindicatos y partidos políticos como una amenaza para la acumulación de capital.
Como resultado, los compromisos del Estado con la más amplia agenda macroeconómica de estabilidad de precios, austeridad presupuestaria y debates sobre las reformas de las instituciones del sector público quedaron al margen de las críticas y del debate público.
Esto también resultó conveniente para los países de Europa Central y Oriental (CEE), que vieron en esto una oportunidad para la adhesión a la UE, liderada por élites dentro de las instituciones estatales. Al mismo tiempo, una cultura de secretismo crecía tanto en Occidente como en Oriente, no solo como un legado de la Guerra Fría, sino también debido a la necesidad de clasificar información para evitar el escrutinio de la toma de decisiones.
De la doctrina neoliberal al desencanto populista
Desde la década de 1990, el descontento popular con el desempeño de los gobiernos ha encontrado su expresión en una reacción contra los partidos en el poder y un creciente apoyo a los insurgentes populistas.
Las deficiencias en el funcionamiento de la democracia representativa en la actualidad han echado raíces desde entonces y hoy en día estamos presenciando un ascenso perpetuo del populismo y de actores populistas que prometen resolver los problemas sociales hablando directamente a las audiencias nacionales.
Desafiar este statu quo es, sin embargo, una tarea imposible, y expone aún más la fragilidad de las democracias representativas, llevando a un modo de gestión de crisis perpetua e imprevisibilidad en el cumplimiento de los compromisos a largo plazo con los ciudadanos. Esto crea condiciones fértiles para el surgimiento de movimientos populistas y nuevos líderes que inventan y reinventan nuevas estrategias para ganar elecciones.
Populismo, tecnocracia y la fragilidad de las democracias representativas
En el contexto contemporáneo, las consecuencias del populismo, la tecnocracia o la combinación de ambos son ahora evidentes en una variedad de formas. Las formas no mediadas de hacer política ahora están vinculadas a estrategias de búsqueda de votos, donde los movimientos populistas y líderes, generalmente sin vínculos políticos previos con partidos tradicionales, están tomando el poder en los parlamentos nacionales.

En las últimas elecciones alemanas, Alternativa para Alemania (AfD) ha duplicado su apoyo en solo cuatro años, alcanzando el 20,8%, y se ha expandido desde su base de apoyo en el este para convertirse en la segunda mayor fuerza política en el parlamento. Utilizando TikTok como principal plataforma de campaña en redes sociales, Alice Weidel incluso ha superado a Heidi Reichinnek, copresidenta de Die Linke, en popularidad en redes sociales. Reichinnek era relativamente desconocida en la política alemana hasta enero de 2025, pero desde entonces se ha convertido en una fuerza política.
En France, le jeune Jordan Bardella, âgé de 29 ans, utilisant également une stratégie électorale basée sur TikTok, est devenu le nouveau visage du Rassemblement National et est maintenant prêt à hériter de l'une des machines d'extrême droite les plus électoralement performantes en Europe. Lorsque le président français Emmanuel Macron a remporté les élections en 2017, il n'avait jamais mené une campagne électorale à aucun niveau, local, régional, national ou européen.
Conoce los libros de nuestros colaboradores
En cambio, su experiencia política se limitaba a haber sido asesor principal del presidente Hollande de 2012 a 2014 y luego ministro de Economía bajo el primer ministro Manuel Valls de 2014 a 2016. La campaña de Macron en 2017 incluyó la creación del movimiento popular En Marche, que dependía en gran medida del uso y la presencia en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Durante su segundo mandato, a pesar de su enfoque pragmático, el presidente Macron está luchando por resolver la naturaleza crónica del alto desempleo en Francia, lo que representa una debilidad distintiva de la economía francesa, especialmente después de renunciar a las ventajas de los tipos de cambio flexibles desde la introducción de la unión monetaria europea en 1999.
En Italia, Giorgia Meloni fue elegida primera ministra en las elecciones generales italianas de 2022. Una característica clave de su campaña y de sus interacciones con el público desde entonces ha sido su uso de las redes sociales, especialmente TikTok. Su estilo se ha centrado en reflejar una estrategia de comunicación orientada a inspirar optimismo y confianza en sus seguidores, y con el mismo enfoque ha abogado por el pragmatismo en sus conversaciones con el presidente Trump para “hacer grande a Occidente de nuevo”.
Esto podría implicar una planificación presupuestaria relacionada con el gasto en defensa, mientras que gran parte del margen fiscal de Meloni, por su parte, ha estado limitado a los fondos de la UE destinados a los programas de recuperación post-pandemia, que se han distribuido más lentamente de lo esperado. Avanzar hacia nuevos objetivos de gasto en defensa de la OTAN podría reducir aún más los fondos disponibles y posiblemente sentar las bases para una nueva y dolorosa ronda de austeridad.
Gestión de crisis y la política del no-política
El uso de la toma de decisiones de la UE para movilizar a las audiencias nacionales o construir estrategias electorales por parte de gobiernos populistas no es nuevo ni limitado a un solo país. En el caso de Hungría, Viktor Orbán ha introducido poderes de emergencia ilimitados al violar la Ley Fundamental iliberal de FIDESZ utilizando el contexto de la pandemia. Los ejemplos de este tipo de gestión de crisis y forma de hacer política son muchos.
Como gestores de crisis, estos líderes prometen resolver las expectativas de los ciudadanos tanto como sea necesario, mientras que al mismo tiempo la participación suele ser subcontratada a grandes costos a consultores privados, justificado por su experiencia, o mediante el uso de la toma de decisiones de la UE para avanzar en sus agendas. Gobernados por la no-política, esto puede significar rechazar reglas formales e informales de toma de decisiones si no son favorables a sus resultados preferidos.
También puede significar rechazar los medios tradicionales para asegurar compromisos o rechazar soluciones para perpetuar las crisis. Finalmente, el descontento ciudadano continuo sigue alimentando la trampa populista, mientras que los líderes populistas y la toma de decisiones tecnocrática continúan siendo testigos de los principales desafíos para las democracias representativas en el contexto contemporáneo.