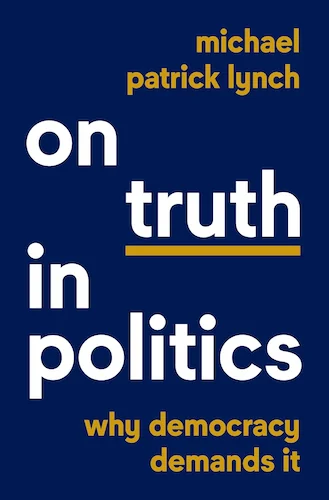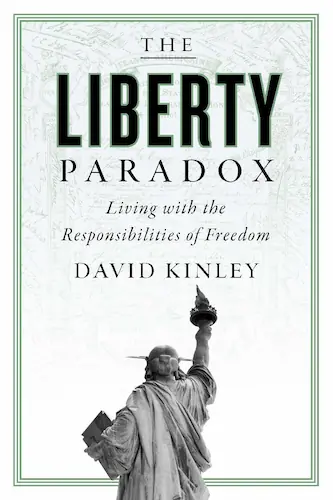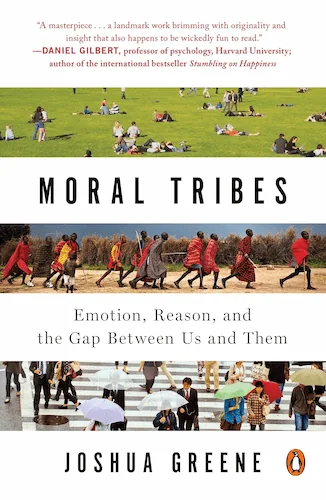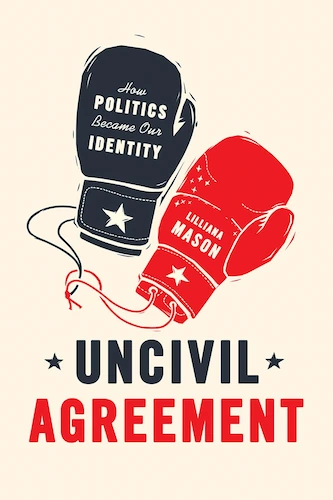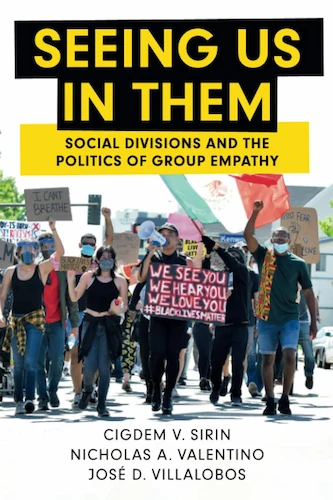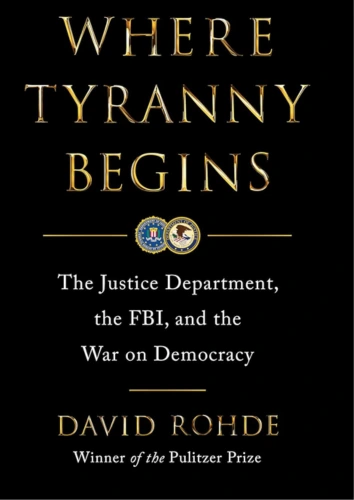Las señales del autoritarismo en Estados Unidos
Como millones de estadounidenses están descubriendo, no es difícil saber cuándo se vive en una autocracia. Las señales son claras: una policía secreta que detiene personas sin cargos, el poder ejecutivo que desobedece órdenes judiciales con impunidad y el Gran Líder que intenta dictar la verdad del presente y reescribir la del pasado. Las dos primeras señales ya están apareciendo en Estados Unidos mientras escribo esto; la tercera ha estado parpadeando frenéticamente durante toda la década en que Trump ha dominado la política estadounidense. Pero ahora brilla en rojo intenso.
- Las señales del autoritarismo en Estados Unidos
- Ataques a la infraestructura epistémica y el valor de la verdad
- Verdad y política en la filosofía moderna
- Verdad más allá de la correspondencia y el papel de la evidencia
- La guerra autoritaria contra las instituciones basadas en la evidencia
- Verdad, pluralismo y los fundamentos de la política democrática
- Los obstáculos psicológicos a la verdad en la política
- Conoce los libros de nuestros colaboradores
- Salvaguardas institucionales para la búsqueda democrática de la verdad
Cuando se piensa en el ataque a la verdad por parte del gobierno de Trump, es tentador centrarse solo en las mentiras más escandalosas: ¡El cambio climático es un engaño! ¡Los planes de guerra no son planes de guerra! Pero aunque estas mentiras descaradas son importantes, el esfuerzo coordinado por desfinanciar, debilitar o simplemente eliminar museos, universidades y escuelas públicas es aún más peligroso.
Lo que nos enseña el gobierno autoritario emergente en Estados Unidos es que ni los valores, ni la verdad, ni la democracia pueden darse por sentados.
En conjunto, estos esfuerzos constituyen un ataque directo a la infraestructura epistémica de Estados Unidos—es decir, a las instituciones y estructuras normativas que permiten a los ciudadanos acceder a información precisa y fiable.
Ataques a la infraestructura epistémica y el valor de la verdad
El ataque a la infraestructura epistémica es perjudicial por muchas razones. Atonta a la población y la vuelve más vulnerable a la manipulación, debilita la capacidad del país para responder a las crisis y aumenta la probabilidad de que repitamos el pasado porque lo hemos ignorado.
Pero también nos deja una lección filosófica sobre la naturaleza de la política democrática auténtica—una lección que los autoritarios siempre han comprendido de forma intuitiva, pero que, de forma bastante sorprendente, muchos teóricos de la democracia del siglo XX negaron. Esa lección es que el valor de la verdad y el valor de la política democrática están profundamente entrelazados. Cuanto menos protegemos y promovemos formas fiables de acceder a información precisa, menos democrática será nuestra política, y más vulnerables seremos frente al autoritarismo.
La política democrática, tal como utilizo el término, se refiere a una deliberación respetuosa e inclusiva entre ciudadanos libres e iguales sobre lo que la sociedad debe hacer ante problemas colectivos. La política democrática en este sentido no es una forma de gobierno. Es una práctica, una forma de vida política que privilegia el debate racional sobre el uso bruto del poder concentrado. Es, precisamente, el tipo de política que no se practica en Washington, en parte porque es el tipo de política que debe mantener la verdad como un valor fundamental.
Verdad y política en la filosofía moderna
Puede que te sorprenda saber que esta no ha sido una opinión ampliamente compartida en la teoría y la filosofía políticas—al menos, quizás, hasta hace poco. Hannah Arendt especuló famosamente que podría ser incluso la «naturaleza del ámbito político estar en guerra con la verdad en todas sus formas.» Y para muchos teóricos de la democracia, esa «guerra» entre la verdad y la política que menciona Arendt es en realidad peor en el caso de la democracia.
Cuando buscamos la verdad en la política democrática, buscamos respuestas coherentes que resistan la evidencia a lo largo del tiempo.
Para pensadores como Richard Rorty, por ejemplo, el conflicto entre verdad y política democrática es culpa de la verdad. El concepto de verdad es simplemente demasiado etéreo, demasiado metafísico como para ser útil en la deliberación democrática real. Además, arrastra connotaciones autoritarias. Aquí el argumento es histórico: la verdad o falsedad han sido con frecuencia dominio exclusivo de los reyes, de los colonizadores, de quienes detentan el poder. Afirmar que un juicio político es verdadero puede parecer, entonces, un intento de imponer un punto de vista personal, de ejercer poder.
Tales preocupaciones son comprensibles. El concepto de verdad, como cualquier otro concepto filosófico importante, tiene su carga histórica. Pero la idea básica de la verdad no es tan difícil de entender, y no es antidemocrática. En su sentido más esencial, las proposiciones verdaderas son aquellas que buscamos cuando hacemos preguntas con sinceridad; son proposiciones que se corresponden con la realidad, no con lo que esperamos o creemos que sea. Comprender el concepto de verdad implica aceptar que puede haber proposiciones verdaderas en las que nunca creamos, y que creer en algo no lo convierte en verdad—sin importar cuán poderoso sea quien lo crea.
Verdad más allá de la correspondencia y el papel de la evidencia
Así que el concepto de verdad no es tan complicado. Pero aún puedes preguntarte cómo se aplica en la política. Eso se debe en parte a que la tradición filosófica ha identificado con frecuencia las proposiciones verdaderas como aquellas que corresponden a Otra Cosa—por ejemplo, la voluntad de Dios o la estructura del mundo “en sí mismo”.

La teoría de la correspondencia puede tener sentido cuando se trata de juicios sobre cosas como gatos o coches. Pero parece ingenua o incluso una invitación abierta al autoritarismo cuando se aplica a la política—donde, para citar al pragmatista estadounidense William James, la huella de la serpiente humana lo atraviesa todo.
Valorar la verdad en democracia no significa que todos deban creer en lo mismo.
Afortunadamente, la “correspondencia” no es la única forma de entender cómo los juicios políticos pueden ser verdaderos. El fundador del pragmatismo, Charles Sanders Peirce, sugirió que, cuando se hacen preguntas con sinceridad, buscamos respuestas que sobrevivan las pruebas de la experiencia colectiva, que resistan el paso del tiempo y el examen riguroso.
Aplicado a los juicios que formulamos en la política democrática, la verdad es lo que surge de un proceso continuo de prueba, revisión y atención a la evidencia, incluyendo, por supuesto, la evidencia empírica. Eso significa que, para ser verdadero, un juicio político también debe coincidir con los hechos fuera de la política. Los hechos sobre el clima, las enfermedades o el lado más lejano del universo, todos importan. Los juicios políticos que sean incoherentes con estos hechos independientes de lo humano, por muy seductores que parezcan, siempre resultarán ser ilusiones.
La guerra autoritaria contra las instituciones basadas en la evidencia
Por eso mismo la Casa Blanca ataca con tanta agresividad a aquellas instituciones cuya labor consiste en distinguir entre el pensamiento ilusorio y la ciencia basada en datos, entre las mentiras y los hechos. Las universidades y los medios de comunicación nos brindan las herramientas necesarias para decir la verdad. Pero para el autoritario, la verdad nunca debe tener la posibilidad de responder al poder, porque eso pone en riesgo que su ideología quede expuesta como una forma de hacer política que no resiste el análisis racional.
En el fondo, el autoritario desea que las personas valoren menos la creencia verdadera que la lealtad a una ideología o incluso a una persona. Ese es precisamente el objetivo de las medias verdades, las mentiras descaradas y las contradicciones evidentes que la administración Trump repite a diario. La idea es forzar una elección entre la lealtad al Gran Líder o la lealtad a los hechos.
Forzado una y otra vez a tomar esa decisión, la voluntad comienza a tambalearse. Primero uno acepta actuar como si algo falso fuera verdadero (el cambio climático no está ocurriendo realmente, o los canadienses realmente quieren ser parte de EE. UU., etc.). Si eso se repite lo suficiente, uno simplemente deja de preocuparse por saber si lo que dice el Gran Líder es cierto. Lo único que empieza a importar es que él lo dijo.
Y ese, por supuesto, era el objetivo desde el principio.
Verdad, pluralismo y los fundamentos de la política democrática
Así que el concepto de verdad no es demasiado abstracto como para aplicarse en política. Cuando buscamos la verdad en la política democrática, buscamos respuestas coherentes que resistan la evidencia a largo plazo. Y sorprendentemente, eso parece ser algo que los autoritarios comprenden muy bien. Si quieres acabar con la política democrática, controla lo que se considera verdad en la sociedad; y si quieres controlar eso, controla las instituciones que trabajan con la evidencia.

Sin embargo, las preocupaciones en torno al concepto de verdad no son las únicas razones por las que los filósofos han considerado que existe una tensión entre la verdad y la política democrática. Para muchos teóricos de la democracia —incluido, tal vez, John Rawls— el origen de esa tensión es la idea de democracia, no la idea de verdad.
Una observación central en el pensamiento rawlsiano es que en una democracia siempre existirá una pluralidad de puntos de vista políticos razonables. Podrías pensar que la misma idea de verdad política es antitética al reconocimiento de este pluralismo. Si uno entiende el pluralismo como la exigencia de tratar todas las opiniones políticas razonables con igual respeto, entonces podría parecer excluyente o desigual etiquetar algunas como verdaderas y otras como falsas. En lugar de eso, deberíamos enfocar el debate político en lo que es “razonable” o “no razonable”.
Racionalizamos, solo escuchamos lo que queremos oír; tenemos sesgos, prejuicios y pensamos con las tripas.
Por mi parte, nunca he entendido del todo por qué el lenguaje de lo “razonable” se considera más equilibrado y equitativo que el lenguaje de la verdad. Además, sea cual sea el significado de “razonable”, presumiblemente habrá verdades (y falsedades) sobre qué opiniones políticas cumplen con ese estándar, sea como sea que se lo defina. E incluso un rawlsiano estará de acuerdo en que esas verdades importan mucho en el discurso público.
Pero dejemos de lado estos puntos técnicos. Lo fundamental es que valorar la verdad en democracia no significa que todos deban creer lo mismo. Eso no solo es imposible, sino que tampoco sería democrático. Valorar algo significa preocuparse por ello—buscarlo. En consecuencia, valorar la verdad implica proteger, promover y participar en aquellas instituciones y prácticas que nos ayudan a buscar la verdad de manera fiable—adquirir conocimiento en lugar de mentiras, hechos en lugar de propaganda. Entiendo que esta es una de las lecciones centrales del pensamiento de John Dewey, quien, durante las décadas de 1920 y 1930, vivió una era anterior de movimientos fascistas de corte “America First” en Estados Unidos.
Para Dewey, el problema de fomentar una deliberación pública más racional era el problema de la política. Esto se debe a que, para participar en la política democrática, debemos interactuar con los demás en un espacio de razones—tratándonos como personas capaces de fundamentar nuestras opiniones en la evidencia. La idea básica aquí es que, en la política democrática, debemos tratarnos como agentes con capacidad (al menos potencial) de actuar en igualdad. Al tratarnos como iguales, asumimos que somos capaces de tomar decisiones—tanto sobre cómo actuar como sobre qué creer. Y eso significa que nos debemos razones—evidencia—para nuestras opiniones.
Los obstáculos psicológicos a la verdad en la política
Podrías seguir pensando que el ideal de la democracia como un espacio de razones es ingenuo. Los seres humanos, al fin y al cabo, parecen estar psicológicamente predispuestos a ignorar todo aquello que contradiga sus creencias políticas. Cuando se trata de política, la razón a menudo enmudece, o se convierte, como dijo célebremente el filósofo David Hume, en esclava de las pasiones.
Racionalizamos, solo escuchamos lo que queremos oír; tenemos sesgos, prejuicios y pensamos con las tripas. Nos decimos que “nosotros” sí sabemos y “ellos” no, incluso cuando lo que “sabemos” es claramente falso. Décadas de investigaciones en psicología lo han demostrado. El cerebro político no suele ser un cerebro racional, es un cerebro que busca conformarse. Y eso es incluso antes de entrar a las redes sociales.
Conoce los libros de nuestros colaboradores
Este es un punto serio, pero no debería hacernos renunciar a la idea de que la verdad en política sigue siendo posible. Por un lado, la psicología humana no es fija ni invariable en todos los contextos históricos—y mucho menos entre todas las personas. Además, los seres humanos pueden compensar sus debilidades. Puede que naturalmente razonemos mal, y puede que seamos terribles a la hora de ser objetivos respecto a lo que nos importa.
Y precisamente por eso las sociedades democráticas que funcionan bien establecen reglas para gobernar la adquisición y distribución del conocimiento, es decir, de información verdadera o precisa. Estas reglas epistémicas suelen estar integradas como normas profesionales diseñadas para compensar nuestros sesgos y prejuicios. Algunas de estas reglas incluyen: que los periodistas utilicen más de una fuente, que las acusaciones penales se basen en evidencia y que los artículos científicos sean evaluados por pares. En cada caso, la regla existe para corregir nuestra tendencia natural a ignorar la evidencia, creer todo lo que refuerce nuestras opiniones y pensar que nuestras ideas siempre son “grandes y hermosas”.
Salvaguardas institucionales para la búsqueda democrática de la verdad
La esperanza de la política democrática no se basa en que cada uno de nosotros sea una máquina perfectamente lógica y guiada por datos. La esperanza de la política democrática radica en que tengamos instituciones que nos ayuden a compensar nuestras debilidades haciéndonos respetar las reglas de la evidencia, las reglas de lo que Peirce llamaba una investigación “concordante”.
Esas instituciones y las disciplinas que las componen—la educación, el periodismo, la ciencia y la historia, entre otras—son las que nos ayudan a perseguir el objetivo de tener creencias verdaderas sobre el mundo. Son los cimientos de la “infraestructura epistémica” que mencioné antes. Y por eso las mayores amenazas al valor de la verdad para la democracia son las amenazas contra esas prácticas e instituciones.
La idea de que la verdad no es un valor importante para la política democrática pudo parecer razonable a finales del siglo XX, cuando la democracia estaba en auge. En un tiempo anterior a las redes sociales, antes de la desinformación generalizada, antes del resurgimiento del fascismo, era más fácil asumir que sabíamos qué era la verdad y que a la gente le importaba. También era más fácil asumir eso sobre la democracia. Pero lo que nos enseña el gobierno autoritario emergente en Estados Unidos es que ni la verdad ni la democracia pueden darse por sentadas. Ambas son frágiles, en parte porque están entrelazadas. Nuestra capacidad para perseguirlas puede desaparecer en un instante.